
Cierto reyezuelo indio adoraba despeñar elefantes. No por presenciar la barahúnda de polvo y muerte, sino por el placer de escuchar los chillidos de los aterrorizados animales al precipitarse. Ese reyezuelo se despeñaba también, entregándose a un vicio, maldad lo llama la mayoría, que estaba al alcance de su mano. Podía hacerlo porque era poderoso.
El poder se ha demostrado con frecuencia así, con excesos inimaginables y prohibidos para el común, a menudo con consecuencias irreversibles. Qué mayor exceso y libertinaje que quitar arbitrariamente la vida a otros por placer. En esta última frase, la clave no es, sin embargo, «placer», sino «arbitrariamente», y voy a intentar explicar por qué.
No se puede derrochar si no se tiene, pero lo que más importa para que el exceso sea, simultáneamente, inadmisible y deseado, no es la presunta inutilidad destructiva de tal acto, sino su naturaleza «delictiva». El potlatch, esa ceremonia de algunas tribus nativas del noroeste de Norteamérica, es un buen ejemplo de desenfreno reglado, por paradójico que esto pueda resultar a primera vista. Los jefes disputaban por demostrar su riqueza, repartiéndola a manos llenas, pugnando por adquirir a ojos de los demás la altura exigida por el carisma. Algo similar sucede con esas fiestas nacidas como ritos de adoración a la naturaleza, que se transformaron en una válvula de escape que permitió a los súbditos reírse, aunque fuera por poco tiempo, de las reglas y orden «natural» de las cosas y hacer más liviana la brida de los señores. Esos excesos no me interesan ahora: como digo, son simples espitas de seguridad. Cuando Giambattista Basile quiere entretener al pueblo, disfraza su propósito: cuenta que lo hace para que ría la imaginada Zosa, hija del rey de Vallepelosa, a la que no alegran ni titiriteros ni artistas, hasta que una vieja arpía le enseña su coño peludo. Los cincuenta cuentos de Basile pintan un carnaval literario, lleno de vida y ventosidades; sin embargo, es un jardín de las delicias demasiado cercano, como en la primavera del mundo, ingenuo y bienintencionado, en el que no hay culpables porque los niños son irresponsables.
Tampoco son «delictivos» los deseos a menudo malentendidos de Gengis Kan: no creía que hubiera mayor placer que matar a sus enemigos y poseer a sus mujeres, pero no decía con ello nada con lo que no pudiera estar de acuerdo cualquiera de los nómadas que compartían tienda con él. Más aún, la ley que dice que la palabra del kan es ley no es arbitraria siempre que el kan no se aparte de lo que cualquiera de sus hombres haría en su lugar. Es una especie de imperativo kantiano avant la lettre.
Por poner un ejemplo de lo contrario: Wu Zetian —la famosa emperatriz china— fue acusada, además de muchas otras cosas, de libertina durante mil trescientos años, hasta que la viuda de Mao intentó —y en parte consiguió— rehabilitar su memoria. Esas acusaciones parecen un tanto extravagantes, teniendo en cuenta que la corte de los emperadores Tang, con sus ocho categorías de concubinas, era un sitio en el que lo del fornicio con personas de igual o diferente sexo, en parejas o grupos, era bastante habitual. Sin embargo, las acusaciones tenían su parte de verdad. Wu era demasiado monógama y abusaba al no compartir el semen del emperador Gaozong. Hacía algo en contra de lo admitido. Ese es el terreno de la arbitrariedad, el terreno en el que nace la anécdota, falsa sin duda, de los mandatarios romanos que pidieron licencia al papa para el pecado de sodomía durante los meses de la canícula. Roma, el lugar del que manaban todas las prohibiciones, fue siempre centro de libertinaje, campeona de la prostitución masculina y femenina, hasta el punto de que, en el Renacimiento, puede que uno de cada quince de sus habitantes se dedicase a la profesión..
Un poco a empellones me acerco a esa definición ad hoc de arbitrariedad.
Habrá quien piense que la reacción contra la rigidez de los sistemas morales y de las estructuras de dominación se produce en gran medida cuando algunos «genios» rompen con ellos, demostrando que no se basan en algo inmutable. Y que una de las mejores formas para lograrlo es el comportamiento libertino, ya que libertino sería simplemente una calificación moral, para un tiempo y un lugar, derivada precisamente de esas estructuras. Esta idea romántica me parece un mito. En realidad, puede haber sido al contrario: el libertino auténtico es un producto «aristocrático» y lo que queda, una vez van desapareciendo las zonas grises de arbitrariedad, es un imitador.
Cualquier cosa prohibida para la mayoría podía ser admitida por la minoría gobernante siempre que no pusiera en peligro su dominación. En el caso extremo del gobernante absoluto, ni siquiera este requisito era exigible, aunque de pocos gobernantes se puede decir que hayan sido realmente absolutos. Por esa razón, los más famosos «libertinos» han sido personas que pertenecían a las clases altas o gozaban de su protección —qué es sino un «juguete» de esas clases aristocráticas lo que ahora llamamos artistas e intelectuales— y sus excesos se veían como asuntos de familia. Eso es lo que no comprendió Oscar Wilde cuando decidió acusar al marqués de Queensberry de injurias por haberle llamado sodomita. El crimen que lo llevó a prisión fue la publicidad. Mejor dicho, su libertino deseo de «exceso» de publicidad. Sin embargo, en el siglo XVI, el insidioso y pródigo Pietro Aretino fue apaleado varias veces y eso no le impidió prosperar en las cortes de la época: no solo no discutió su lugar, sino que hizo intentos por escapar mediante el capelo de cardenal.
No es el ejemplo de personajes excepcionales —y no introduzco aquí un componente valorativo— el que va abriendo a las sociedades hacia sistemas morales más laxos. Es la limitación de la arbitrariedad y, en gran medida y como consecuencia de ella, del libertinaje de los poderosos. Es posible que algún magnate pueda permitirse esclavizar a niños y utilizarlos en orgías, pero eso, en sociedades avanzadas, es muy peligroso y debe llevarse en secreto. También lo es que, en esas mismas sociedades, los psicópatas ya no pueden disfrutar de su psicopatía en público, salvo en situaciones de excepcionalidad, como han hecho en tantas ocasiones tiranos y tiranuelos. Solo se ha dejado al margen —y veremos por cuanto tiempo— el placer de la autodestrucción.
El libertinaje era una «riqueza de lujo». Al entrar en los palacios, revolvimos en los arcones, nos pusimos sus pelucas y comimos hasta hartarnos. Al menos así lo hicieron los que se atrevieron. Eso fue la revolución sexual. No podía basarse en la violencia o la dominación porque la arbitrariedad había muerto, pero ¿lo demás? ¡Lo demás era maravilloso! Despojado del lado turbio, parecía una vuelta a un edén desordenado.
Ahora, tras esa comilona, ha vuelto la normalidad. Vivimos en un deseo de pequeño potlatch permanente. Creemos que podemos aspirar a hacer lo que queramos y que no hay nada que no esté a nuestro alcance porque tenemos el catálogo a mano. Que podemos derrochar como aquel marqués de Osuna que tiraba los platos de oro al Neva para asombrar al zar de todas las Rusias. Pero no, la «moralidad» se está recomponiendo. No podrás tirar tus platos al Neva, aunque sean de hierro, porque la propiedad está limitada por su utilidad social; no podrás excederte en tu comportamiento sexual, no sea que alguien vea en ello una cosificación del otro, sobre todo si es mujer; no podrás comer demasiadas grasas porque la obesidad se está convirtiendo en un vicio; no podrás pensar nada que vaya contracorriente, porque serás un enfermo moral que busca las aguas prohibidas; no podrás autodestruirte, en alguna forma que te haga felizmente desgraciado, porque la sociedad tutelará tu bienestar.
Pero, pese a ello, la pulsión se mantiene. Para satisfacerla la gente consume sucedáneos de riesgo, desenfreno y locura, hechos con plantilla, protocolo de intenciones y seguro de viaje. Ser un puerco de la piara de Epicuro, pero con pringao de catorce pagas y dietas en el papel del famoso filósofo griego. Todo está al alcance, sin sorpresa. Todo está descrito, como en el poema interminable de Daneri, y a manderecha del goce rutinario adquiere la vida catadura de osario.
Supongo que era inevitable, lo del péndulo y tal, pero ¿tanto costaba seguir con las pelucas puestas y no dejar entrar a los cenizos? Espero que nuevamente la corriente subterránea del exceso prohibido reclame la libertad para actuar contra la inercia del have a nice day. De algo así hablaba, con humor, Joe Haldeman en La guerra interminable, con la imposición futura de la homosexualidad primero y la conclusión lógica del humano único clonado después. Así que, quién sabe, quizás, como Wu, haya que ser monógamo en algún planeta perdido o gastar alguna perversión similar —como poner títulos sin sentido a los artículos— para ser capaz de dar la nota.
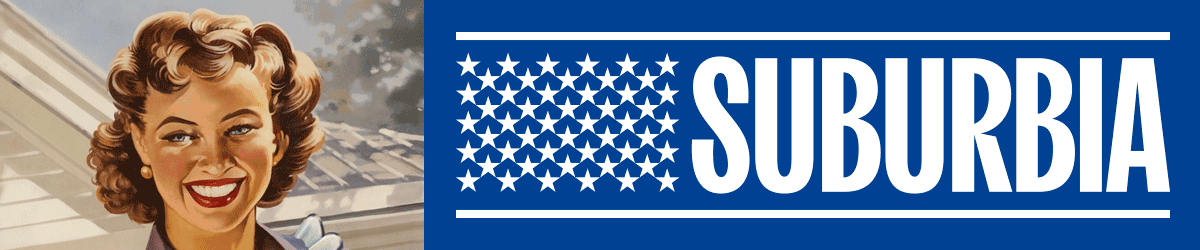








Sentía un tedio insoportable. No sé lo que debía entender del texto, pero me ha gustado.
Básicamente, es un alegato contra los nuevos inquisidores que se las dan de progresistas y moralmente superiores.