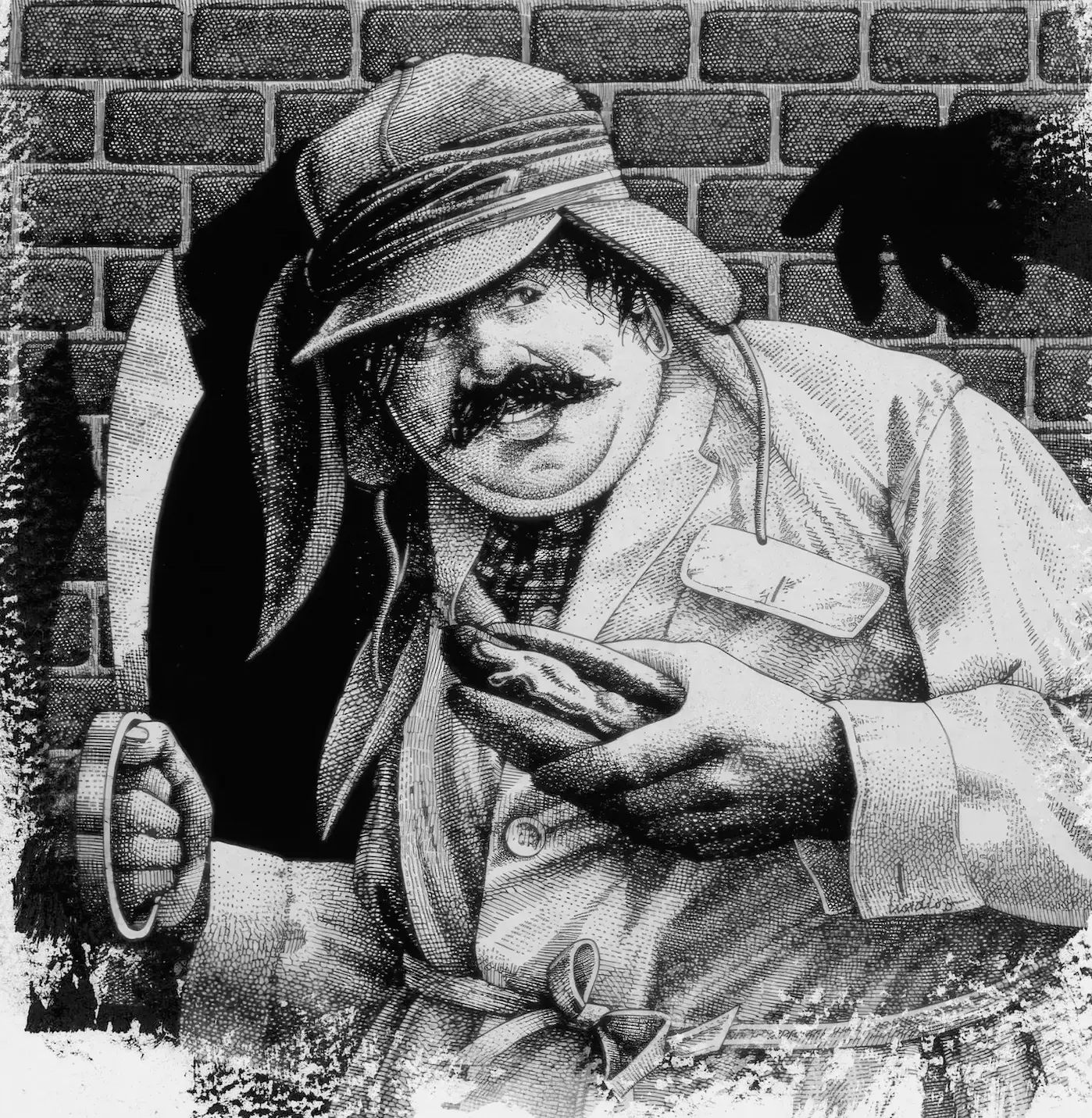
Hoy he leído un artículo de El Mundo en el que relatan que Lantia Publishing acaba de anunciar la compra de Editorial Círculo Rojo, una operación que convierte a la empresa sevillana en «el mayor grupo editorial de España por número de títulos publicados». La adquisición, asesorada por Banco Santander, unifica dos modelos de autoedición industrial: el de Lantia, centrado en tecnología y servicios editoriales, y el de Círculo Rojo, pionera en la publicación bajo demanda. Con más de cuarenta mil títulos en su catálogo y una producción automatizada en la que «no se queda ni un solo libro», el nuevo grupo supera ya en volumen de obras a los dos gigantes tradicionales: Penguin Random House y Grupo Planeta juntos. La cifra no mide lectores, sino la magnitud de un fenómeno silencioso: la autoedición de empresa publica más que la industria editorial entera.
No es un hecho aislado. Hace diez años, en una entrevista que realicé para Jot Down, Koro Castellano —entonces directora de Kindle en español para Amazon— nos revelaba un dato inquietante: «El 54 % ha empezado [a escribir un libro], pero el 82 % no lo ha terminado». Añadía que casi la mitad de los veinticinco títulos más vendidos cada semana eran de autores autoeditados mediante KDP (Kindle Direct Publishing). En aquel 2015, antes de la inteligencia artificial y de la fiebre de los textos generativos, Amazon ya había detectado el deseo masivo de escribir. Castellano resumía el contexto con una frase que hoy suena profética: «La auténtica competencia de la lectura serían los juegos de móvil o las series de televisión».
Diez años después, esa competencia se ha desplazado hacia el interior. Ya no es Candy Crush el rival del libro, sino el propio escritor que cada cual lleva dentro. Si entonces un 40 % de los usuarios había comenzado una novela, hoy la proporción sería casi total ya que cualquiera con un teclado y un chatbot gratuito puede producir una; incluso yo mismo imparto un taller para explica cómo hacerlo —con el consiguiente enfado de alguno de nuestros lectores— . El yo se ha industrializado convirtiendo lo que antes era un gesto solitario y esforzado en un trámite asistido por algoritmos. Escribir se ha convertido en una prolongación del impulso narcisista de la época, la versión literaria del selfie.
En una entrevista a Enrique Murillo, editor y fundador de Los Libros del Lince, que acaba de publicar Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición afirma con derrotismo: «El libro ya no es para leer, es para regalar». Lo dice como quien observa cómo el objeto cultural se convierte en una mercancía sentimental. Poco antes, la influencer María Pombo protagonizaba una polémica al declarar: «Hay que superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer». Sus estanterías, ordenadas por colores, mandan dos mensajes muy claros, el clásico: el libro es un elemento decorativo, y el trumpista: uno puede presumir de ello. El heredero del papiro no simboliza conocimiento, sino gusto; no se abre, se exhibe. El acto de poseer un libro —regalarlo, mostrarlo, fotografiarlo— sustituye al de leerlo. Así, entre el editor que constata la desaparición del lector y la influencer que transforma el libro en un elemento decorativo, se dibuja la metáfora perfecta de nuestra cultura narcisista.
Nunca hubo tantos libros, ni tan poca lectura. La paradoja define nuestra civilización: un planeta que escribe compulsivamente y que apenas lee. La democratización de la publicación no ha traído una explosión de pensamiento, sino una inflación de ego. El libro se ha convertido —como diría Pierre Bourdieu— en instrumento de distinción, una forma de existir en la esfera simbólica al mismo nivel que llevar una kufiya o una pulserita rojigualda, pero en el ámbito de lo cool en lugar de lo político. En este nuevo ecosistema, la escritura ya no implica interioridad. Es una operación exterior, un acto de presencia. El escritor tradicional, ese que buscaba comprender el mundo, ha sido reemplazado por el productor de contenido que busca ser visible. El lector, antaño destinatario natural del texto, se disuelve en la multitud. Lo que se produce no es literatura, sino ruido. Cada libro publicado alimenta el vértigo de un océano en el que nadie distingue una voz de otra.
La sociedad narcisista no quiere leer porque leer es renunciar al yo ególatra. La lectura exige lentitud, atención, alteridad: tres virtudes incompatibles con el ritmo y la lógica del presente. Escribir, en cambio, se ha vuelto un acto de autopreservación. Uno no escribe para decir algo, sino para exhibirse. La gente necesita casito y de ahí la proliferación de obras sin lector, novelas que nadie abrirá, poemarios que no pasan de la caja de entrega de Amazon. En una cultura donde hay una competencia atroz por la visibilidad, la escritura se convierte en un ritual de supervivencia simbólica. En otro tiempo, escribir era un acto de resistencia contra la fugacidad: un modo de fijar la experiencia, de darle forma. Hoy, paradójicamente, es un modo de participar en esa fugacidad.
Hace unos días un conocido editor me contaba que se estaba planteando sacar un libro de grupos folclóricos de su ciudad «con fotos» y lo justificaba diciendo que son 50 grupos por 50 componentes cada uno que además tienen mucha familia y amigos. Calculaba vender 1000 libros que nadie leería solo para tenerlo, para regalarlo o para salir en él. Esa es la ecuación comercial perfecta del nuevo mercado del libro: la compra no responde al deseo de leer, sino a la necesidad de pertenecer. El libro se convierte en souvenir, en gesto de identidad colectiva, en álbum de presencia. En este esquema, el contenido es lo de menos; basta con aparecer impreso, como en una foto de grupo que legitima la existencia de quien posa. Lo literario se disuelve en lo social.
El editor ya no busca lectores, sino compradores con un vínculo afectivo o estético con el objeto. Y así, entre el editor pragmático que calcula mil ventas garantizadas sin una sola lectura y el autor que se autoedita para sentirse visible, se cierra el círculo: el libro, antaño artefacto de pensamiento, ha pasado a ser fetiche y mercancía sentimental, un puñetero Funko. El libro se imprime bajo demanda, se envía en 24 horas y se olvida en lo que se tarda en mostrar la portada en instagram. La permanencia se ha sustituido por la inmediatez; la profundidad, por la visibilidad para satisfacer la boyante industria del yo. Publicar un libro ha dejado ser un sueño de autor para convertirse es un capricho más.
La irrupción de la inteligencia artificial solo ha acelerado el proceso acercándolo hasta al más corky. La máquina no sustituye al autor: lo multiplica produciendo infinitos textos posibles, infinitas versiones del mismo yo basadas en el robo sistemático del trabajo de otros pero, ese exceso no democratiza el talento, sino que banaliza la expresión. Si antes el problema era quién tenía algo que decir, ahora es quién tendrá tiempo —o disposición— para escuchar. El ruido ha ocupado el lugar del pensamiento con una eficacia envidiable. La calidad, esa antigualla elitista, ha sido felizmente sustituida por la cantidad: millones de textos que compiten por no decir nada antes que nadie. En esta gloriosa era de los mil escritores por minuto, el silencio se ha vuelto un acto subversivo, casi terrorista. La jerarquía cultural, aquella reliquia basada en leer, reflexionar y elegir, ha sido derrocada por el algoritmo democrático. Antes los libros se escribían para ser leídos; ahora basta con que salgan bien en la foto de Instagram.
La fusión de Lantia y Círculo Rojo no es solo un hito empresarial —con perspectivas de tener mucho éxito— sino que pone fecha a un cambio antropológico desde el sector editorial. La sociedad que produce más autores que lectores está diciendo algo sobre sí misma: que ha perdido la fe en la escucha, que confunde expresión con comunicación, que ha sustituido la conversación por la emisión continua del yo. El problema no es que todos escriban; el problema es que nadie lea. Porque leer ya es el último gesto de humildad que nos queda.




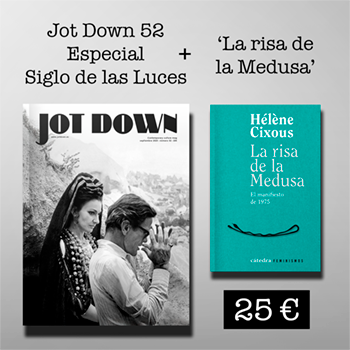
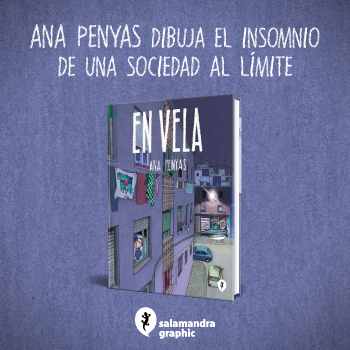

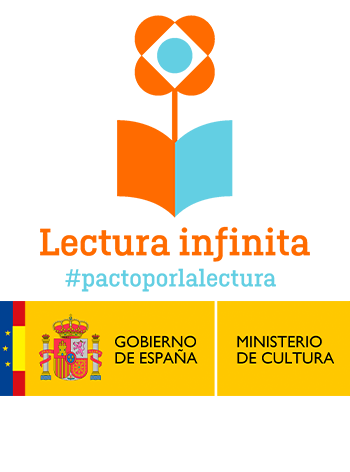
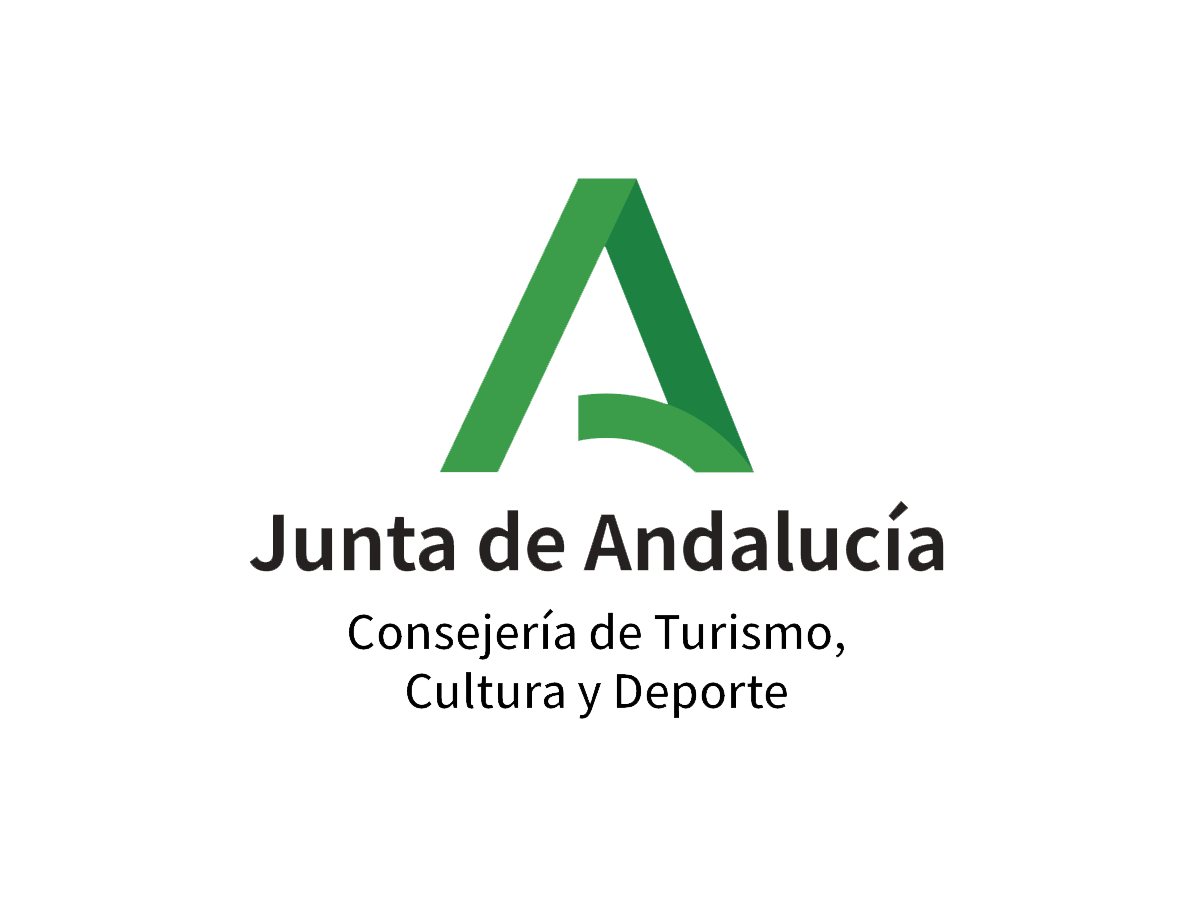
«Yo creo que la verdadera lectura no trata de hacernos mejores, sino peores. De pequeño, gracias a lo que he leído, me hice malo, rebelde. Y así sigo. Y esto es lo bueno que tiene la lectura, cultura ni bobadas de las que dicen todos los políticos. Los lectores formamos una secta de gente malvada en relación a la falsa bondad, y falsa bondad hay de derechas, de izquierdas y de centro. La lectura es el lugar donde se piensa, y se piensa con unos cuantos locos parecidos a ti que se han encerrado años para escribir un libro ¿a quién se le ocurre? Es un refugio para la verdad, un refugio donde te sumerges en una experiencia cálida, donde estás solo tú con tu cabeza pensante y el libro, con el texto que ha escrito otra persona en igual soledad. Y ahí, leyendo estás tú, tú y tu infinidad, tus dudas, sobre todo tus dudas. Y eso sólo existe con el libro. Por eso sobrevive.»
Última respuesta de Enrique Murillo a una entrevista de Soto Ivars, recién publicada en El Confidencial.
Muy certero y demoledor el diagnóstico, por desgracia. Espero que solo sea una espuma que esconde que la lectura ha sido minoritaria, al menos en este país. Confío en gente como Ucles, Vallejo o Solá por poner tres ejemplos de gente joven que tiene mucho que contar.
Una jeremianada bastante vacía y con escaso contacto con la realidad. Primero, no existe un pasado mejor. España viene de donde viene, que es del analfabetismo. España, por la debilidad del estado, se alfabetizó muchísimo más tarde que prácticamente todos los países europeos de nuestro entorno. Y esto no se completó hasta muy finales del siglo XX. Desde la mitad del siglo pasado hasta ahora el público lector ha ido aumentando poco a poco, pero aumentando, y el hecho es que ahora, a pesar de la explosión del ocio digital, hay más lectores en este país de iletrados, un país donde el interés la cultura es y sigue siendo muy minoritario, de los que ha habido nunca. Esto es así, y lo indican muchísimos estudios. ¿Qué hay gente que disfruta escribiendo, autoeditándose y regalando el libro a sus amigos? Bueno, no me parece la peor manera de ocupar su tiempo libre.
Firmo hasta cada punto y cada coma de este artículo.
Pretender que con el libro no iba a ocurrir lo mismo que con la fotografía, el vídeo o el diseño es ingenuo, dependen de tecnologías susceptibles de ser sustituidas por otras. La edición e impresión digital lo cambiaron todo, y no hay vuelta atrás. Lo que antes solo estaba en manos de técnicos y de capitales suficientes para editar ahora está al alcance de cualquiera. Seguirán apareciendo obras maravillosas, se seguirá volcando el conocimiento en libros y siendo optimista quizás el exceso amplíe nuestro horizonte o por lo menos quede como testimonio de miles de mentes ansiosas por contar sus cuentos. Otra cosa es hablar de negocio.
Muy de acuerdo, estimado. Simple sensatez. Y hablando de negocio, hay que decir que publicar un libro no es barato
Esta página lleva funcionando mal al menos un mes.
Cada tres minutos fundido a negro y tengo que recargar.
No sé si os pasa al resto.
Con otras webs no pasa.
çEs un fastidio, he intentado comentar tres veces y se borrra
Los jóvenes leen más que nunca, así que un poco el problema está es que no leen a boomers ni generación X. Y estas segmentos de población son los que leen poco. Y se autoeditan mucho.
Sí, coincido contigo. Se lee mucho manga y mucho género (terror, fantasía, etc). Creo que es como tu dices, que los que no leen y escriben son boomers y X y luego intuyo (sin datos) que la mayoría de los escritores-no lectores son hombres.
Confirmo lo del mal funcionamiento. Se bloquea y tengo que apagar mi pc para volver a empezar, con los mismos resultados..
Hoy ya no me pasa.
Con la educación en casa de mi hija aprendí algo curioso: cuando alguien está inmerso en un videojuego, por ejemplo, en el mundo de Harry Potter, el cerebro se activa mucho más que al leer pasivamente el mismo libro. No porque el juego sea “mejor”, sino porque obliga a tomar decisiones, moverse, resolver, imaginar activamente.
Desde entonces, cuando leo ensayo intento hacerlo así, como si jugara: probando caminos, imaginando otras posibilidades, dialogando con las ideas. Me resulta más divertido, más vivo.
Quizá el problema no sea tanto que ya nadie lea, sino que aún no hemos aprendido nuevas formas de leer.
«Y encima no sois mejores porque os guste leer». Sus estanterías, ordenadas por colores, mandan dos mensajes muy claros, el clásico: el libro es un elemento decorativo, y el trumpista: uno puede presumir de ello».
Qué mal escribes, macho.
Una cosa curiosa del artículo es que estás usando los guiones que genera la IA al realizar un texto (vamos q es creado con IA) los guiones largos — que tienes en tu texto no son naturales del teclado, ya que no existen en el, el del teclado son guiones cortos – no los de tu texto —.
Creo que has sido cazado
Hola, MedusoT. Lo que defines como «guion largo» se llama raya y se debe utilizar como signo de puntuación cuando se hacen incisos en los textos, es un punto intermedio entre situar la frase entre comas o entre paréntesis. Si te interesa, aquí tienes la normativa del Diccionario panhispánico de dudas. Está en el teclado mediante el atajo Alt+0151 o el que quieras programar tú para ir más rápido. Para una correcta redacción, es obligatorio el uso de la raya en los incisos, aclaraciones e introducciones de líneas de diálogo, y si el autor o autora no lo entrega así es trabajo del correcctor o correctora cambiarlo, que es lo que hacemos en este medio desde el año 2011, como podrás comprobar si te apetece.
Creo que has sido educado.
Un saludo cordial.
Solo puedo pedir perdón, entonces.
Espero que sea así; lo cierto es que ya desconfío de todos los textos por inercia.
Acepto la derrota.
Touché.
Me lo pensaré dos veces antes de poner ningún otro comentario.
Gracias por la aclaración y perdón por mi «conspiracionismo».
Pelín conspiranoico tú.
Los guiones largos son los correctos, otra cosa es que el teclado no los facilite.
El artículo no es un diagnóstico sino una caricatura (y una caricatura demasiado rápida). Leído el próximo siglo hará sonreír, como hoy nos hace sonreír la lectura del texto del novelista (célebre en su época y olvidado hoy) Henry Bordeaux titulado «La crise du roman», escrito en 1902 y publicado en el libro «Les ecrivains et les moeurs 1901-1902» (Albert Fontemoing, éditeur, 1902).
En él se nos habla de la crisis de la novela justo antes de una de sus edades de oro (Kafka, Proust, Joyce, T.Mann, Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, Céline, Conrad, W.Wolf, etc, etc, etc), pero sobre todo se nos hace el mismo diagnóstico que Ángel L. Fernández hace aquí: en 1902 todo el mundo escribe, «la abundancia de la producción literaria amenaza con convertirse en una epidemia», «hoy ya no se lee porque hay demasiados libros que leer […] estamos sumergidos por el papel impreso». Y Bordeaux se pregunta por qué todo el mundo escribe: «¿De dónde viene esta manía de escribir? De la vanidad de unos y de la industria de los otros.[…] Todos los aficionados a la literatura, sin excepción, escriben y llevan triunfalmente sus manuscritos al editor.» Y Bordeaux añade que en 1902, a causa de la democracia, «todo el mundo se cree capaz de dirigir el Estado o de escribir una obra maestra inmortal». Resultado: «En nuestra época utilitaria, esa vanidad tenía que suscitar una industria. Era inevitable. Y estamos viendo esa industria desarrollarse de manera inquietante.» Para él está claramente «matando a la noble industria del libro».
El artículo merecería ser comentado entero por lo bien que describe nuestra situación, pero es muy largo. Algunas de sus frases más significativas:
«Los buenos libros están hoy perdidos en el océano de los libros nulos.»
«Los libros de los aficionados son funestos para los libros de los escritores.»
«Superproducción y publicidad son las dos enfermedades de nuestra edición.»
Una vez más, «nada hay nuevo bajo el sol»…
PS.
«yo mismo imparto un taller para explica[R] cómo hacerlo»
«La lectura exige lentitud, atención, alteridad: tres virtudes». ¿La alteridad es una virtud? ¿No lo será más bien la preocupación por ella?
Mucha verdad y algunos errores: existimos los y las personas que leemos apasionadamente, enamoras de las palabras, de todo lo que nos dicen, y escribimos porque es lo que nos hace sentir que estamos, que vivimos y que hay alguien que nos entenderá.
Que el personal se meta a escribir es lo de menos. Hay muchos que tienen éxito, como Eloy Moreno. No me gusta, a mí hija treintañera, sí. Le dirigí un mensaje, que por supuesto no contestó, pese a que era una crítica muy ponderada.
Se escribe mucho, y mal, pero no importa. Lo malo es que gente de la generación de mi hija no lee lo que vale. Yo crecí leyendo a Miller, Sartre, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, entre otros. Qué leen ahora los millenials? ..
Es curioso cómo siempre volvemos a la misma idea:
“Antes se leía lo bueno, ahora solo se lee lo malo.”
Es un argumento tan antiguo como la tinta, pero con un detalle pequeño:
no es cierto.
Usted nombra a Miller, Sartre, Cortázar o Fuentes como si fueran un jardín donde todos paseábamos.
Pero en su tiempo también se decía que esos autores corrompían a la juventud, que eran inmorales, que destruían el canon y que nadie sabría leer “lo que vale” en las generaciones futuras.
Y, sin embargo, aquí estamos, leyéndolos.
La idea de que “los jóvenes no leen lo bueno” se repite en cada generación desde los romanos.
Mientras tanto, la literatura sigue avanzando, multiplicándose, encontrando nuevas voces y nuevos caminos.
Decir que escribir mucho es un problema me resulta llamativo.
La democratización del arte siempre asusta a quienes crecieron creyendo que la cultura tenía guardianes. Hoy cualquiera puede escribir, igual que cualquiera puede pintar o componer música.
Eso no es decadencia: es libertad.
¿Que no todo será memorable?
Por supuesto.
Pero tampoco todo lo que se publicó en 1970 lo fue.
Ni todo lo que escribió Sartre, ya que estamos.
Lo valioso perdura; lo otro se evapora.
No hace falta miedo para eso, basta el tiempo.
Su hija lee a Eloy Moreno.
Usted leía a Cortázar.
Los dos leen literatura.
Solo que son dos épocas distintas, dos sensibilidades distintas, dos maneras de mirar el mundo.
La lectura no se muere porque cambie.
Se muere cuando la encerramos en un museo.
Quizás, más que lamentar lo que otros leen, podríamos celebrar lo extraordinario de este momento:
que millones de personas, por primera vez en la historia, pueden escribir, publicar y hacerse escuchar sin pedir permiso a nadie.
Y eso —le parezca o no a usted o a mí— es profundamente humano.
La tecnología no ha matado la creación; la ha democratizado.
El creador sigue siendo el mismo: una persona con una historia que contar, una emoción que compartir, un mundo interior que necesita ser dicho.
Las herramientas han cambiado, sí, pero el impulso humano es idéntico.
Antes escribíamos con pluma.
Luego con una máquina de escribir.
Después llegó el procesador de texto.
Hoy contamos con ordenadores capaces de ayudarnos a imaginar, corregir y dar forma.
Cada avance ha abierto puertas, no las ha cerrado.
Cada herramienta nueva ha derribado un privilegio antiguo.
Pasa igual con todas las artes.
Durante siglos, solo los hijos de la burguesía podían pintar: eran los únicos que podían comprar lienzo, pigmento y tiempo libre.
Los compositores escribían sinfonías enteras sin oírlas hasta el estreno.
Hoy, cualquiera puede crear música, grabar, editar o escribir una novela.
¿Eso degrada el arte?
No. Lo humaniza.
Y aquí el punto que más molesta del artículo:
tildar de “narcisista” a quien crea porque quiere ser visto.
Si aplicáramos esa lógica, entonces también lo serían:
el cantante que quiere público,
el pintor que quiere que vean sus cuadros,
el escultor que quiere exponer,
el político que quiere que su mensaje llegue,
el actor que desea llenar una sala,
el youtuber que aspira a tener seguidores.
Entonces… ¿toda la sociedad sería narcisista?
No. Lo que sería es humana.
Crear siempre ha sido un acto de comunicación y de vulnerabilidad.
Un escritor que dice “yo escribo solo para mí” no solo miente a los demás; se miente a sí mismo.
Porque todo creador —todo— quiere ser leído, escuchado, visto, criticado, amado.
No es patología. Es necesidad de pertenencia, de diálogo, de trascendencia.
Crear es gritarle al mundo:
“Esto soy. Esto siento. ¿Hay alguien ahí?”
Y cuando alguien responde, cuando una obra toca a otro ser humano, ese es el milagro del arte.
No importa si lo permitió una pluma de ganso, un piano Steinway, un pincel caro o un ordenador doméstico.
Lo importante es que siga existiendo el impulso de decir y que siga existiendo el impulso de escuchar.
Puedo entender —y es razonable— que hoy se cree más de lo que se consume.
Que todos llevemos un escritor dentro, porque todos llevamos una historia que contar.
Que haya más manuscritos que lectores disponibles.
O quizá sí los haya, y simplemente no los vemos, porque los canales, los tiempos y los modos de lectura han cambiado.
Pero incluso si fuera cierto que se escribe más de lo que se lee…
¿de quién es la culpa?
No del creador.
Ni del conjunto de creadores.
La abundancia creativa no es un defecto social: es una señal de vitalidad cultural.
Es preferible un mundo donde mucha gente escribe a uno donde nadie tenga nada que decir.
La literatura no sufre porque existan demasiadas voces.
Sufre cuando se apaga el impulso de contarlas.
A mi me parece un artículo de señor mayor , y te lo dice uno de 50. Para los que somos apasionados de la lectura, cine y la música muchas veces hemos pecado de querer que los demás tengan la misma pasión que nosotros por las cosas y no tiene que ser así. Ahora que se tiene acceso a toda la música del mundo porqué la mayoría solo escucha lo mismo? De acdc por ejemplo la gente escucha highway to hell y thunderstruck y ya. Pues está bien. Con los dolores de cabeza que nos daban en el pasado encontrar un disco, libro, cómic o una peli rara. El error sería pensar que la gente de ahora, el que le interesa, co.o ha sido siempre, busque y rebusque para saciar. Como otras personas hacen en otros campos. Y lo de las ediciones monetarias de muchos autores para que cada cual compre ejemplares para sus familias y amigos es más viejo que cagar.
No creo que «todo creador» quiera o necesite publicidad. Algunos quemaron su obra o se negaron a publicar en vida. Eloy Moreno no me parece comparable a verdaderos literatos. Aunque su versión para el Ratoncito Pérez está bien y se la he leído a mi nieta de seis años.
Yo mismo escribo para la gaveta. No me interesa nada publicar.
Muy de acuerdo con los dos mensajes de Peter A. Smith.
En todas las épocas las novedades han suscitado la crítica de los viejos o de los pesimistas – críticas que leídas un siglo después suelen ser cómicas (yo las colecciono). Cuando se empezaron a construir los ferrocarriles en Francia, en el primer tercio del siglo XIX, hubo gente tan inteligente como el historiador Jules Michelet o el gran científico François Arago que predijeron que iba a causar desastres de todo tipo, predicciones que hoy nos resultan cómicas (Aragó escribió que transportar soldados utilizando el tren iba a feminizar al ejército francés). Hubo incluso un jurista y escritor, F.-J.-B. Noël, que publicó en 1842 un libro titulado «Los trenes serán ruinosos para Francia y sobre todo para las ciudades que atravesarán».
Cuando se construyó la Tour Eiffel hubo cíticas feroces contra ella y peticiones para que se desmantelara ya (y no 20 años más tarde como estaba previsto), firmadas, entre otros, por Zola, Verlaine o Maupassant. El principal reproche que se le hacía es que era fea («una torre vertiginosamente ridícula»), que se veía desde cualquier lugar de París y sobre todo que era inútil. On connaît la suite, como dicen los galos…
Los principales reproches que se le hacían…
El articulo es interesante, y algunos comentarios todavia mas. Gracias