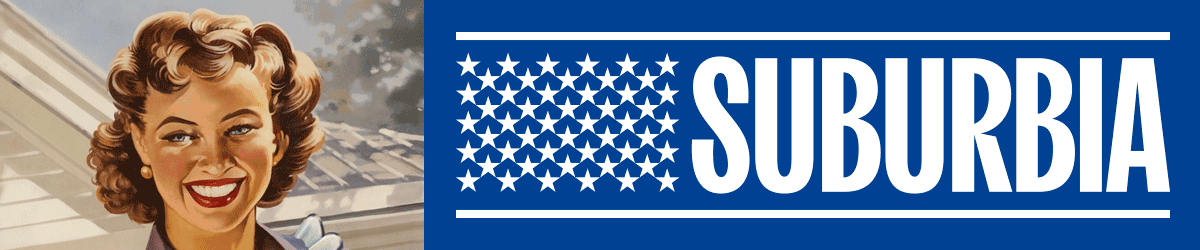Parecía inevitable que Pynchon escribiera sobre el 11S. Como parecía inevitable que se tomara su tiempo para hacerlo. El tiempo del duelo, del luto, del trauma. El viejo neoyorquino septuagenario tendría que lanzarse a narrar, por fin, el día en el que dos aviones lo cambiaron todo. ¿Qué otra cosa podría hacer? Nueva York es su ciudad. La batalla de la pureza contra el mal, una de sus obsesiones. La inocencia destripada, otra. Destripada, sí.
Lo que nadie esperaba es que Pynchon hiciera lo que hace en Al límite. El maestro de los «Proverbios para paranoides» no construye una teoría de la conspiración para el 11S. En un terreno en el que la conspiranoia florece con exuberancia selvática —¿recuerdan aquello de «Ningún avión se estrelló con el Pentágono»?— Pynchon no cede a la tentación de sumarse al coro. Eso es lo fácil. Pynchon prefiere dejar el espacio sembrado de preguntas. De hipótesis oscuras como el agujero negro que queda como cicatriz de lo que un día fueron las Torres Gemelas. Pynchon nos mantiene suspendidos sobre una nube de incertidumbre. En su lectura de aquel mundo que se derrumba solo cabe una certeza: la omnipresencia de lo perverso.
El autor que se metió en el corazón de la Alemania nazi en El arco iris de gravedad y llamó a aquel oscuro viaje iniciático «En la Zona» se adentra en otro espacio del mal: la oscuridad de la Zona Cero, donde una fuerza diabólica instaura un pedazo de nada, una puerta mística que deja al descubierto un yacimiento de corrupción.
Es el primer día de la primavera de 2001. Maxine es una investigadora de seguros a la que han retirado la licencia que recibe la inesperada visita de un preocupado examante. Reg, un cámara freelance, ha sido contratado por el magnate de la informática Gabriel Ice para hacer unos vídeos hagiográficos de su empresa —una fulgurante compañía informática en los tiempos más hinchados de la burbuja del puntocom—. Pero Reg descubre algo turbio en la empresa y, tirando del hilo, Maxine llega a un terreno tan resbaladizo como el suelo manchado de sangre y semen de un apartamento de extrarradio. De paso, descubrirá Deep Archer, un mundo paralelo versión beta en la internet profunda diseñado por dos antiguos socios de Ice, Justin y Lucas —dos informáticos que representan la inocencia geek.
Justin y Lucas, su fe inquebrantable y naíf en que puede haber una perfecta Arcadia pixelada, recuerdan a aquellos hippies despreocupados de Vineland, los que acabarían arrasados por el sistema, por la CIA, por las tenebrosas fuerzas del poder. Las mismas que acecharon al idealista y joven Pynchon. Las que llegan directamente desde las páginas de Vineland hasta las de Al límite.
Con el tiempo, las fuerzas del mal se han sofisticado. La nueva amenaza es silenciosa. No es ya como el grito que rompe el cielo en Gravity’s Rainbow —la sinestésica metáfora que utiliza Pynchon para referirse a las bombas alemanas sobre Londres—. La bomba del siglo XXI es muda. Son unos aviones chocando contra el icono de una Nueva York pretendidamente perfecta.
El terror en Pynchon es subliminal y omnipresente. Lo eran las Torres del WTC, que dejaban caer su sombra sobre toda la ciudad. Que la siguen dejando caer en forma de luto geométrico ahora que ya no están. Las Torres desaparecieron, pero no su sombra. Como si la ciudad viviera bajo el síndrome el miembro fantasma.
Con el World Trade Center cerniéndose gigantesco por encima de sus cabezas a babor, envuelto en el brillo de su propia luz, y con el inmenso e implacable océano por delante, en un indeterminado y lejano punto de la oscuridad.
No es la primera vez que aparecen las Torres en la novela, pero sí la primera vez que Pynchon las describe. El World Trade Center de Pynchon no se eleva al cielo, se cierne como una amenaza sobre la ciudad. Es el símbolo perfecto de la perversión urbanística de Nueva York. Y así, Maxine sueña con un Manhattan que no es exactamente Manhattan. Porque el Manhattan real tampoco es ya el que era. Pynchon nos habla del «Yupper» West Side, del Upper East donde las manzanas son más pequeñas para que los pijos no se esfuercen demasiado al atravesarlas, del SoHo convertido en un parque temático de la bohemia y de un Times Square disneyficado, esterilizado de putas y de personalidad.
En esta ciudad aséptica, capital de la avaricia inmobiliaria, Pynchon coloca la amenaza muda en las Torres y el mal verdadero en un clásico del Upper West Side que funcionará como el epicentro de la conspiración: The Deseret, un edificio que hace que el Dakota parezca «un vulgar Holiday Inn».
El Deseret es el reflejo de ficción de The Apthorp, sin tantas gárgolas como su versión pynchoniana, pero con un poso de maldad patricia. Una fortaleza en Broadway entre la 79 y la 78 que se vería —supuestamente— desde las ventanas de la casa del reclusive Pynchon. Un condominio histórico levantado por William Waldorf Astor y que curiosamente —o no— también se convierte en símbolo de la especulación inmobiliaria a principios del siglo pasado.
Si el Deseret es la casa encantada elevada a tamaño de una manzana, las Torres son la elevación del mal a la enésima potencia. Destellan oscuras a lo largo de la novela, aparecen anticipatoriamente destruidas en un videojuego con el que se entretienen los hijos de Maxine, pero no caerán bajo los aviones hasta bien avanzadas trescientas páginas.
Pynchon expone el hecho sin rodeos ni metáforas.
—Algo raro está pasando en la parte baja de la ciudad.
—Un avión acaba de estrellarse contra el World Trade Center.
Quien da la noticia a nuestra protagonista es el dependiente indio de un estanco. Maxine se va a casa y pone la CNN. «Y ahí está todo. Y de malo pasa a peor. Durante todo el día».
Y nada más.
El barroco, el poliédrico, el escritor excesivo, preciosista y desbordado no emplea ni una palabra más en describir la tragedia. No llega ni a describirla. Le basta con apelar al recuerdo que todos tenemos. ¿Dónde estaba usted aquel día al final de verano? Como los supervivientes genuinos, los mecanismos de defensa de Pynchon le impiden revivir con palabras la catástrofe.
De malo pasa a peor. Durante todo el día. Sin más palabras. Si Roland Barthes argumentó que es imposible hablar de lo que se ama, Al límite demuestra que tampoco es posible hablar de la tragedia que nos toca personalmente.
Sorprende la prosa quirúrgica de Pynchon. Y tiene algo de sortilegio: deja la construcción —o la reconstrucción del 11S— como responsabilidad absoluta del lector. Es un ejercicio de complicidad en el dolor. Todos lo vimos, pero quedamos petrificados, como si hubiéramos mirado a los ojos de Medusa y algo se hubiera fosilizado en nosotros. La inocencia, quizá.
Pynchon es un narrador implacable. Es la cámara que proponía Isherwood. Y esa es la única persona narrativa posible. Las Torres se desploman ante un mundo que ha quedado zombi ante la tele. Y su prosa es también zombi. Solo el terapeuta de Maxine sabrá explicar, después, lo que ha pasado. En el revelador capítulo 31, el peculiar Shawn —joven gurú fake, surfero compulsivo vestido de Armani— es la voz del sentido común.
¿Te acuerdas de aquel trozo de grabación de las noticias locales cuando la primera torre se viene abajo? Una mujer corre por la calle, se mete en una tienda y cierra la puerta y entonces llega esa terrible nube negra de ceniza y escombros que asuela las calles, y pasa con la fuerza de un vendaval por delante del escaparate… ese fue el momento, Maxi. No el momento en el que «todo cambió», sino en el que todo se reveló. Nada de una grandiosa iluminación zen, sino una avalancha de tinieblas y muerte. Que nos enseñaba exactamente en qué nos hemos convertido, lo que hemos sido todo el tiempo.
Y en los diez segundos que tardó en caer la primera de las Torres esa terrible nube negra de desconcierto, de dolor, de muerte inunda el país, las pantallas de medio mundo, las conciencias de Occidente. Nos quedamos sumidos en la oscuridad. Ciegos ante la pureza del mal. Sin ver. Como no vimos los cadáveres pudorosamente confinados a Staten Island, en un vano intento de olvidar que los cuerpos desintegrados lo habían cubierto todo.
En nada se parece esta narración en la que el humo se lleva las palabras a la de Don DeLillo en El hombre del salto. O a la de Safran Foer en Tan lejos, tan cerca. Safran Foer y DeLillo escriben inmediatamente, con la retina cruzada todavía por los aviones atravesando las Torres, por esas figuras negras que se tiraban desde los pisos superiores. Pero Pynchon no puede escribir hasta mucho tiempo después. Igual que su protagonista no puede volver a la Zona Cero, a «lo que se supone que debería ser el aura que rodea un lugar sagrado, pero que no lo es».
Si el mundo cambia con el impacto de los aviones, también cambia la novela de Pynchon. Se vuelve más turbia, más viscosa, se llena de preguntas que sabemos no van a encontrar respuesta, se despliega como una red tejida por una araña loca. Así, Pynchon consigue ese raro prodigio que muy pocos autores alcanzan: convertir su relato en lo mismo que narra.
Las Torres caen y en la novela se abre un agujero que nos lleva a uno de los mitos más repetidos en Pynchon: el Mundo Hueco. Es lo que deja en evidencia la Zona Cero: un portal de entrada a un inframundo indescifrable y maligno. El atentado ha dejado al descubierto el agujero negro que taponaban las Torres con su presencia constante, la madriguera de un conejo mefistofélico que conduce al corazón del mal y lo libera. Las respuestas que buscamos solo pueden estar en otro lado. Y ese otro lado en Pynchon se llama Deep Archer, el mundo paralelo de la web profunda. El lugar por donde Maxine sospecha vagan las almas pixeladas de los muertos que nunca vimos el 11S.
Se pixelan las almas como se pixelaron las Torres al desaparecer simultáneamente en mil pantallas. Se confunde el mundo verdadero y el televisado, lo bueno y lo malo. Lo dice uno de los personajes secundarios de la novela: una exótica mujer guatemalteca con modales de mensajero ultraterreno: «El infierno no tiene por qué estar bajo tierra —Xiomara levantando la mirada hacia el recuerdo desvanecido de lo que una vez estuvo delante— el infierno puede estar en el cielo…».
Pynchon nos está regalando una de las claves de su novela: la apoteosis del mal no es la caída de las Torres, no son los aviones, ni la gente tirándose desde el piso cien, el Mal real está más allá del ataque. O mejor dicho, no está más allá. Está más acá. Está en lo cotidiano. Está en la ciudad, en la sociedad que ha levantado el WTC, en la que ha creado un paraíso en la web profunda para poder seguir viviendo. Está en la sombra que queda de las Torres ahora que las Torres no están. No es casual que el supuesto villano de esta novela se llame Gabriel, el arcángel que acaba con Sodoma y Gomorra.
Un arcángel destructor en una historia sin héroes. En una historia de ruinas en la que la verdad queda sepultada por el mal, en una entropía de preguntas, en un silencio ominoso en el que nada se puede revelar. Es la anestesia de los sentidos, del sentido común, con el que responde la Administración Bush. Es la abolición de la ironía. De la disidencia. El que duda quedará condenado al bando de los malos. Y el miedo se generaliza. «Es como si todo el mundo estuviera sufriendo una regresión. El 11 de septiembre ha infantilizado a este país. Tenía una oportunidad de madurar, pero prefirió desconectar y volver a la infancia».
Deberíamos haberlo sospechado desde el arranque de la novela. Pynchon nos avisa de que no vamos a encontrar respuestas en la cita inicial:
Nueva York, como personaje en una obra de misterio no sería el detective, ni tampoco el asesino; sería el enigmático sospechoso que conoce lo que de verdad ha sucedido pero no va a contarlo.
La ciudad, con sus dos caras, la de la superficie y la subterránea, la de los rascacielos iluminados y la de la sombra de los rascacielos que ya no están, conoce la respuesta a todos los enigmas. Pero se la va a guardar.
Lo dice el terapeuta de Maxine. El 11S es un kōan.