
Cuando llegué por primera vez a Pekín, me encontré con una ciudad más gris de lo que esperaba. Los edificios eran altos y feos, los árboles pelados y negros. Faltaban pocos días para el invierno y, como cada año, las ramas habían perdido todo su verdor, la contaminación empezaba a nublar la vista y la gente caminaba rápido, ante el frío continental que se acercaba. La ciudad se me presentaba triste y apagada. Podía pasarme horas mirando —totalmente fascinado— lo que hacían los pequineses, cómo iban vestidos, qué comían y cómo hablaban un idioma del que no entendía ni una palabra. Pero, a pesar de eso, el decorado que les rodeaba solía dejarme indiferente. Reconozco que me generaba cierta curiosidad, pero, con el tiempo, descubrí que estaba basada en el factor atractivo que a todos nos ejerce la pura novedad. Si me hubiera encontrado con un barrio así en mi ciudad de origen, habría pasado por mi memoria sin pena ni gloria.
Descubrí que Pekín era bonito —y que sería mi ciudad preferida de China— cuando, un día cualquiera, tuve que ir a comprar verduras para cenar. Mi nevera estaba vacía, y me parecía poco elegante gorronear a mis nuevos compañeros de piso. Bajé de mi apartamento para comprar patatas, cebollas y pimientos a la viejecita que, habitualmente, montaba una carpa de plástico delante de mi edificio, en la que vendía, en cajas de porexpán, todo tipo de verduras a precios muy baratos. Ese día descubrí que mi verdulera habitual cerraba por las tardes, por lo que —sin otra alternativa en mente y con ganas de dar una vuelta— me puse a caminar hacia el sur de la ciudad. Dando pasos y más pasos, descubrí que mi edificio hacía frontera con un barrio de pequeñas callejuelas y casas bajas de aspecto antiguo, completamente diferente al resto de Pekín. Las paredes de los hogares eran de un entrañable color gris claro, los tejados seguían las ondulantes formas clásicas y en algunos de ellos colgaban pequeñas jaulas con pájaros que piaban a mi paso. De algunos patios interiores sobresalían árboles retorcidos y elegantes, que tantas veces había visto en pinturas centenarias de antiguas dinastías. Después de varias caminatas más, descubrí que este extraño barrio no solo se extendía al sur de mi casa, sino también al norte, al este y al oeste. Estaba rodeado. Como periodista, no tardé en indagar sobre el tema y averigüé que los pequineses llamaban hutong a este tipo de callejuelas antiguas. De pura casualidad, estaba viviendo en las únicas zonas de la ciudad que se resistían a la oleada gris y uniforme de la modernización urbana que dominaba toda China. El asunto se puso todavía más épico al descubrir que algunas de esas calles tenían más de ochocientos años de antigüedad.
Cuentan que, a finales del siglo XIII, el todopoderoso líder mongol Kublai Kan viajó a las ruinas de Zhongdu, una ciudad norteña que su abuelo Gengis Kan había destruido por completo, y allí vio un hermoso lago, del que quedó prendado. Tanto le gustó esa agua, esas orillas, que decidió mover la capital de su imperio —la dinastía Yuan, que ya había conquistado toda China— de las áridas tierras del desierto del Gobi a ese terreno destruido por la guerra, en el que solo sobrevivía un inmutable y tranquilo lago. El emperador mongol reconstruyó la ciudad alrededor de sus orillas y, en un arranque de originalidad, la llamó Khanbaliq, es decir, «Ciudad de los Kan». Las calles que el líder Yuan mandó construir fueron el inicio de los barrios de hutong. Bajo el imperio mongol llegaron a existir más de trescientas cincuenta de estas callejuelas. Durante más de setecientos años no dejarían de crecer, e irían configurando la ciudad que hoy conocemos como Pekín.
Como sucede siempre en la cíclica historia china, una nueva dinastía se alzó en rebelión y derrotó a la que estaba en el poder. Los Ming —de la etnia han, la mayoritaria en China, y sometidos durante el imperio de los Kan— derrotaron a los mongoles Yuan —una etnia nómada del desierto, a la que los han, en secreto, tildaban de bárbaros invasores—. La política china ha estado (y está) mucho más ligada a cuestiones de etnicidad de lo que parece, más allá de ideologías o luchas individuales por el poder. Con la instauración de la dinastía Ming, Pekín crecería todavía más y llegaría a convertirse en la ciudad más poblada del mundo, con más de un millón de habitantes. Los Ming —aparte de regalar al mundo la popular porcelana china— construyeron muchos de los monumentos, parques y palacios que visitan hoy en día los turistas que acuden a la capital. El que actuaría como eje central de la vida pequinesa sería la Ciudad Prohibida.
Alrededor del gran palacio de los emperadores, el número de calles de hutong siguió creciendo. Cuanto más cercano estaba un hutong a la residencia imperial, mayor era el cargo de la gente que vivía allí. Las más cercanas eran propiedad de la aristocracia y las élites chinas; al sur de la ciudad solían situarse las casas de los mercaderes, de estatus inferior. Más al norte, los hutong acogían los talleres y tiendas donde se fabricaban los productos para el palacio real. Muchas de estas calles aún conservan nombres con reminiscencias de esos tiempos. Por ejemplo, el Hutong Zhiranju, donde se fabricaban las famosas telas y sedas chinas, el Hutong Jinmaoju, especializado en gorros y botas para los aristócratas, y el quizá más popular Hutong Jiucuju, proveedor oficial de bebidas alcohólicas de alta graduación, para disfrute de todo aquel que pudiera pagarlas.
Para cuando la dinastía Ming cayó derrotada por la Qing (de etnia manchú, nómadas originarios de la tundra helada de Manchuria, fronteriza con Rusia), ya existían dos mil hutong en Pekín. Pasaron casi cuatro siglos, en los que las potencias occidentales asediaron el país, cayó la eterna monarquía, el país fue invadido por Japón y sobrevivió a una cruenta guerra civil. Pese a estos largos años de desastres, la población no hizo más que aumentar y, por consiguiente, Pekín llegó a acoger más de seis mil calles de hutong. Eran un paisaje intrínseco a la ciudad, la imagen que todo viajero evocaba al recordar su paso por la capital de este viejo imperio. Todo cambiaría con la llegada al poder, en 1949, de un hombre que quería refundar China desde los cimientos. Su nombre era Mao Zedong y su plan consistía en eliminar todo lo antiguo, todo lo feudal, que se interpusiera ante el proyecto comunista que quería para su país. Los hutong, viejos por naturaleza, no saldrían indemnes.
Durante mis habituales paseos, ciertos detalles me recordaban la memoria histórica de estas callejuelas. Observar las ajadas puertas granates ya valía la pena: el pomo dorado y gastado con forma de león, el cartel rojo con letras chinas de la buena suerte rodeando la entrada, las imágenes de furiosos guerreros budistas que recibían a los visitantes. Obviamente, todos estos detalles no tenían cientos de años (seguramente los habían renovado hace poco), pero la espontaneidad con la que los habitantes de ese barrio decoraban sus casas contrastaba con la impostura del resto de la ciudad, donde la mayoría de objetos de aspecto antiguo parecían recién salidos de una fábrica de copias baratas. Quizás esa sinceridad del hutong estaba marcaba por el ambiente y su contraste con el resto de la capital.

Durante el día, esas estrechas callejuelas acogían todo tipo de actividades, tanto bonitas como horribles, pero igualmente fascinantes. Uno podía encontrarse con viejos chinos —pequeños y arrugados— que, con una paciencia inaudita, podían pasarse toda una mañana arreglando pequeñas jaulas de madera en las que coleccionaban grillos o pajaritos, a los que adiestraban. Unos metros más adelante, cualquiera con ganas de regatear y unos ciento cincuenta yuanes en el bolsillo (unos veinte euros) podía comprar una bicicleta de segunda mano —con toda seguridad robada— a un hombre que cada día desplegaba veinte de estos vehículos en medio de la calle y que, durante todo el tiempo que viví en Pekín, nunca vi que tuviera problemas con la policía. Si se cogía uno de los hutong más largos se podía encontrar la calle de los verduleros y carniceros. La mayoría tenían su propio local, desordenado pero decente, con verduras buenas a precios muy baratos. Pero otros días podías encontrarte que un espontáneo había colocado, en medio de la calle, una montaña de cebollinos de tres metros de altura, a la que la gente acudía a comprar con fervor y alegría. Eso sí, una característica común en todos los verduleros —ya fueran habituales o improvisados— es que siempre te los encontrabas conversando con alguien. La sensación general era que ningún vecino tenía prisa y que ir a comprar los ingredientes de la cena era una simple excusa para charlar durante toda la tarde. Las conversaciones también continuaban entre el peluquero que cortaba el pelo —en medio de la calle— y su cliente, o entre los viejos que podían pasarse horas charlando en cuclillas dentro de las letrinas públicas, haciendo de vientre entre fuertes flatulencias, carcajadas afables y sonoros escupitajos. En este ambiente curioso pasaba la mayoría de mis tardes. En varios de estos paseos, comencé a darme cuenta de que los muros de los hutong tenían largos carteles —gastados por el paso de los años— con letras chinas de color rojo. Al principio no me llamaron la atención, hasta que descubrí que muchos de ellos eran proclamas revolucionarias de la época maoísta. Vestigios de un pasado no muy lejano que, a grandes rasgos, había desaparecido del resto de la ciudad. La paradoja era que los hutong acogían los ecos del pasado —como siempre habían hecho— del régimen que había hecho más por destruirlos.
Cuando Mao llegó al poder planteó una reforma a fondo de Pekín, adaptada a una visión comunista en la que la utilidad estaba muy por encima de la estética. Los grandes edificios públicos seguían el diseño soviético de cemento y acero. Las centenarias murallas de Pekín fueron derribadas, como muchos otros edificios menores de carácter tradicional. Si no servían y encima estorbaban, no había motivo para que no desaparecieran. Las casas de los hutong, en las que tradicionalmente vivía una sola familia, ahora deberían acoger a cuatro. Muchas se destruyeron o quedaron en ruinas. Durante el Gran Salto Adelante, de 1958 a 1962, se produjo la mayor destrucción de viviendas de la historia de la humanidad. Entre el 30% y el 40% de todas las casas de China fueron destruidas. Pocos años después llegó otro momento crítico: la Revolución Cultural, la anarquía dirigida por Mao para consolidar su poder. La consigna era derribar, de una vez por todas, todo lo viejo asociado al feudalismo y opuesto a la Revolución. Barra libre de violencia, tortura y destrucción. Profesores, estudiantes, religiosos, gente común, dirigentes del Partido… cayeron en esas purgas. La violencia no solo se enfocó contra las personas, sino también contra los objetos. Multitud de templos budistas, iglesias, mezquitas fueron derribados; libros y bibliotecas quemados. Tener un objeto o símbolo que pudiera asociarse al pasado era una condena. Miles de artilugios, pequeñas reliquias o fotografías fueron quemadas o destruidas: la memoria histórica de la gente común se desvanecía. Los hutong se vaciaban de recuerdos, como un cuerpo al que se le van arrancando trozos de carne. Pero —pese a todo— se mantenía buena parte del esqueleto, las casas, las paredes, los adoquines y los árboles. No duraría demasiado.
Tras la muerte de Mao, China inició un proceso de urbanización descomunal. El país se abrió al exterior y al libre mercado, y consiguió la mayor reducción de pobreza jamás conocida por el hombre. China hizo en décadas la Revolución Industrial para la que Occidente necesitó siglos. Los éxitos de esa política, vistos en perspectiva, son innegables. Los defectos, también. En su proceso de urbanización, el país construyó y destruyó de manera bestial, para acoger a todos los trabajadores migrantes que realizarían el llamado «gran milagro chino». En la mayoría de casos, las líneas rojas ecológicas o culturales fueron pisadas sin contemplación. Los grandes monumentos históricos se mantuvieron por orgullo nacional y para atraer el turismo, pero muchos de los barrios con historia popular fueron demolidos para construir pisos grises y clónicos de varias plantas. Durante mi estancia en China pude viajar a varias de esas grandes y nuevas ciudades, donde uno podía ir de gran monumento en gran monumento, pero en las que el resto de la ciudad —las calles, los edificios— había perdido toda particularidad y atractivo. Eran ciudades forjadas con la fuerza bruta del número de habitantes y el crecimiento económico anual. Urbes de las que se había extirpado su alma espontánea y popular, es decir, lo que todos recordamos de una ciudad que nos ha gustado o donde nos quedaríamos a vivir. ¿Qué ha inspirado a más poetas, escritores, periodistas, buscavidas, jóvenes o cineastas, ver la torre Eiffel o un paseo furtivo por las ruelles del Barrio Latino de París? ¿Contemplar el Empire State o merodear por la 125th street del Harlem neoyorquino?
En el caso de Pekín, diversos barrios de hutong fueron destruidos. Al sur de la Ciudad Prohibida, donde los mercaderes tenían sus residencias, solo quedan pisos altos de color gris oscuro. Algunos de los más cercanos a la Ciudad Prohibida fueron destruidos, aunque otros —con cierta ironía— son residencia de la nueva aristocracia, los funcionarios de alto rango del Partido Comunista. En algunos de mis paseos por esa zona vi repetidas veces cómo todoterrenos monstruosos se quedaban encallados en medio de esas pequeñas callejuelas, provocando largas colas de motos y bicicletas que veían su paso bloqueado. Más al norte —en la zona donde yo vivía, donde hace cientos de años los talleres producían sedas, sombreros y licores para la casa real— también fueron derribadas buena parte de estas calles. De los seis mil hutong que existían en los años cincuenta, ahora solo perviven —los datos no están del todo claros— entre mil y dos mil. No solo se trata de una acción gubernamental: muchas de las familias chinas prefieren vivir en un piso que en una casa vieja del hutong, en las que no suele haber calefacción y hay que salir a la calle cada vez que uno quiere ir al baño. Los pisos eran más prácticos y aportaban mayor estatus social. Ante esa conjura utilitarista entre pueblo y Gobierno, el futuro no parecía demasiado optimista para el hutong. En mis paseos me aferraba a una imagen que veía desvanecerse poco a poco. Como me pasó otras veces, la realidad china —tan sorprendente en sus paradojas— volvió a romper mis esquemas.
Una de las postales más curiosas de la ciudad eran los coches de alta gama —de los que no podía ni imaginar el precio— que aparcaban de manera caótica en la «calle de los Fantasmas», una gran avenida de restaurantes populares llena de rótulos multicolores que iluminan la noche pequinesa. Una pareja joven, vestida de manera explícitamente cara, salía del interior del vehículo para comer en uno de esos restaurantes baratos. Cuasi adolescentes y nuevos ricos que, de vez en cuando, se escapaban de los restaurantes de diseño occidentales para comer lo que realmente les gustaba, sin tener que aparentar, rememorando los olores de la cocina de su madre. La «calle de los Fantasmas» dividía el barrio de hutong por la mitad y su ambiente nocturno, ruidoso y animado se extendía por las callejuelas contiguas. Durante el invierno, las familias con niños pequeños, los grupos de viejos y los jóvenes solitarios acompañados de su teléfono móvil se resguardaban del frío en pequeños locales donde se servían copiosos y humeantes boles de fideos. En el verano, hombres y mujeres sudorosos sacaban mesas de plástico a la calle y bebían cerveza mientras comían pinchos de carne a la parrilla. Algunos de los que habían tomado demasiado baijiu, el potentísimo licor chino tradicional, se dirigían con paso tambaleante a los «locales de masaje» que poblaban varias de esas callejuelas. Las prostitutas del hutong eran una fuente de curiosidad inagotable: la mayoría de veces se trataba de dos amigas venidas del campo que alquilaban un pequeño local y trabajaban como «autónomas», aunque no se las veía demasiado por la tarea. A menudo estaban espachurradas mirando su móvil en el sofá, sorbiendo sonoramente fideos instantáneos, o charlando con las vecinas en la puerta de su mismo negocio, un signo de empatía —cabe decirlo— inexistente en otras culturas. Y mientras algunos se iban en busca de finales felices, otros —jóvenes, artistas, cultos, bohemios de buena familia— se dirigían a los bares más alternativos de la ciudad, a escuchar jazz o beber cerveza artesanal de Nueva Jersey. Ante mis ojos veía los típicos pasos de un proceso de «gentrificación» colándose en mi barrio favorito. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que, más que cambiar el barrio, los jóvenes —a su manera— querían volver a él.
El Templo de los Lamas es uno de los focos de turismo del centro del hutong. Construido durante la dinastía Qing —la última monarquía— empezó como residencia de los eunucos de la corte y acabó como el templo budista más grande de la capital. De sus murallas sale olor a incienso y en sus alrededores proliferan las tiendas con objetos religiosos. De uno de sus laterales nace Wudaoying, una de las calles más representativas del nuevo hutong. Está llena de cafés tibetanos alternativos, restaurantes vegetarianos y demás locales de estética hipster. Representan la paradoja actual del hutong: un barrio cada vez más dominado por esta élite joven que monta sus tiendas y talleres sofisticados, en contraste con la sencillez del viejo hutong, pero que, a la vez, evitan que las autoridades piensen en derribarlo por los ingresos que generan. Son los hijos de aquella clase media que huyó del barrio de callejuelas en busca de la comodidad de los pisos. Son los hijos que, al contrario que sus padres, ya nacieron en la modernidad, con las condiciones materiales básicas resueltas. Han ido a la universidad, han estudiado en el extranjero, han aprendido quién era Mao a través de sus smartphones. Son un ejemplo de la nueva China que, sin referentes claros en medio de un capitalismo extraño, mira hacia un pasado en el que nunca vivió, buscando todo lo bueno que había en él. Los jóvenes que vuelven al hutong son los mismos que se convierten al cristianismo, los mismos que leen manuales de ética de filósofos occidentales, los mismos que viajan al Tíbet en busca de algo que sienten que les falta. Ante el vacío moral posterior a sistemas éticos tan fuertes como el confucianismo o el comunismo, los jóvenes buscan algo que dé sentido a sus vidas, más allá de tener la barriga llena, una batalla que ya ganaron sus padres. Intentan que su espíritu, al que no pueden alimentar con puro presente, encuentre en esas calles repletas de memoria algo de un pasado que han idealizado y que creen que les puede salvar. Siguen un consejo tan intrincado en el alma china como que el futuro es solo un reflejo de todo lo que hemos dejado atrás.








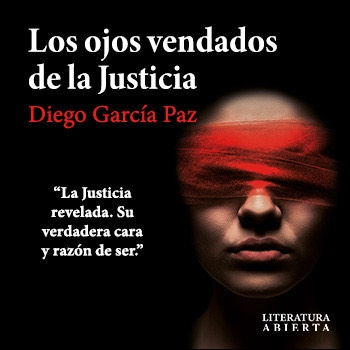


Magnífico artículo. Me ha parecido muy instructivo.
Me ha encantado el artículo, ha sido casi como pasear por esas mismas calles. Gracias.
Pingback: Las calles de la memoria | Barcelona era una fiesta