
Resulta que el otro día fui al cine. Más bien regresé. Gracias a la excelente iniciativa Vuelve al cine de las salas Renoir, papelina cinéfila, el esfuerzo me costó 6,90 €, que si vives en Albacete te puede parecer caro, pero en esta gran broma macabra en la que se ha convertido Madrid, te puedo asegurar que es calderilla.
Y he dicho esfuerzo porque últimamente acudir a la oscura sala me supone una tortura infinita, solamente aliviada muy de vez en cuando por maravillas como Romería, de la que alguien por aquí debería hablar en profundidad. Que hayan elegido al subproducto Sirat por delante de la película de Carla Simón solamente puede explicarse por la tendencia muy ibérica de pegarse tiros en el pie, como aquel Borbón. Pero ese es otro tema.
La cosa es que, en un práctico ejercicio de prorrateo, el cine no me salió tan caro porque, aunque en formato aficionado, por el precio de una entrada pude ver al menos seis o siete películas. Como en las célebres sesiones continuas de antaño, pero esta vez mezcladas en un largo churro audiovisual.
Otra cosa es que las disfrutara. Te cuento, pues, lo que vi.
Vi una como de Michael Mann, el maestro del cine de acción de qualité, bastante al principio. Ni tan mal, pero, desde luego, Heat no era, aunque salen unas armas tremendas. Acción sudorosa, estética militar, pipas muy grandes, explosiones, coches, furgos, camiones, todos de combustión, claro, si no no hace gracia. También hay conflictos morales bastante infantiles, que te los adelanta el guionista saludando desde la secuencia anterior, pero que sirven a la protagonista —y al director— como justificación para abandonar a su bebé, como en la prehistoria.
Vi algo de blaxploitation, en esos planos contrapicados de mujeres negras disparando una semiautomática con una tripa de embarazada del tamaño de la meseta central. También me pareció ver a un grupo de la resistencia, llamado French 75, como la bebida que le gusta a Sostres, primo hermano del de esa obra maestra del humor lisérgico llamada Top Secret, pero mucho menos gracioso que en aquella.
Los malos, en lugar de nazis, se autodenominan el Christmas Adventurers Club. Ríete tú de Florentino Patatas, Café au Lait, Déjà Vu y el resto de la corte de los milagros que acompañaban al efebo Nick Rivers. Pude ver algo de Anderson, Wes, ojo, no nos adelantemos, en la supuesta vis cómica de unos gags fríos como el bisturí de Kubrick. Y, por supuesto, vi El gran Lebowski, en concreto al Nota, en formato crossfit, pero con su bata, corriendo y saltando por los tejados, entre calada y calada de mandanga. Y por supuestísimo vi los wéstern fronterizos y gore del amigou Robert Rodriguez. Pero, por encima de todo, vi a Quentin Tarantino llevándose las manos a la cabeza ante tamaño despropósito, como ver a un tío comer bogavante dejándose las pinzas.
Todo eso vi yo en una sala oscura rodeado de espectadores con los ojos muy abiertos, como el pobre Alex DeLarge. Aunque esta tortura es peor que las que le infligen en La naranja mecánica.
La película se llama Una batalla tras otra. Y es la última de Paul Thomas Anderson. PTA para el colectivo gafapasta. Además de un pastiche infumable.
Lo siguiente que te tengo que decir es que el cine de PTA me aburre soberanamente, excepto algún tramo de Magnolia y El hilo invisible, que me parece excelente. Esto no significa que cuando me siento ante la pantalla entre cargado de prejuicios. Nada más lejos de la realidad. Mi seguidismo hype hacia el séptimo arte es tan grande que la capacidad de fascinación me atrapa e invariablemente entro con la inocencia naif por bandera. Incluso si se trata de una de Almodóvar.
Así que, tras volver a oír por enésima vez que la última de PTA era la octava maravilla, la película definitiva del trovador de la gran epopeya americana, entré a la sala como el niño al que le abren la tienda de golosinas.
Pero resulta que las chucherías estaban rancias.
Según el propio cineasta, «la emoción proviene de una historia sobre la familia. Es mejor centrarse en lo que realmente le importa a la audiencia: ¿puede ese padre encontrar a su hija y qué significa ser una familia?». El papel, lo sabemos, lo aguanta todo, porque en realidad la línea narrativa más potente en Una batalla tras otra, la que intenta aflorar al final del filme como centro sobre el que gravitan las mil subtramas marca de la casa —esto es, el hilo umbilical entre madre e hija, cómo la sangre lo condiciona todo, la familia, al fin y al cabo—, la abandona cobardemente en el primer tercio del metraje, haciendo desaparecer al personaje de Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), de largo el más complejo de todo el relato.
Una batalla tras otra, en la que PTA vuelve a adaptar a Thomas Pynchon —como hizo en la horrible Puro vicio—, juega a ser una reflexión sobre la pérdida de los ideales, el muro de la existencia —el propio y el de los movimientos migratorios—, un cuento sobre la búsqueda de la propia identidad, el auge del supremacismo y el totalitarismo; todo ello envuelto en un zafio papel de estraza, en el que cada tema fagocita al otro, ahogándose todos en su propia bilis. Cine arrebatado y furioso, exageradamente dinámico, en una mezcla que no marida y se corta entre el género de acción, la comedia bufa y la fábula moral, como ese final inverosímil, risible colgajo que acaba provocando el vómito cinematográfico.
Pero ¿cómo lo hace?
Como siempre: con verbosidad, subrayados, utilización de la música hasta la exasperación —no creo que haya en sus larguísimos ciento sesenta minutos de duración más de dos o tres sin que atruenen las canciones, magníficas muchas, y la banda sonora original— y las respuestas a preguntas que nadie le ha hecho. Ni tan siquiera su estética es personal ni brillante. Todo suena a ya visto, a ya oído: persecuciones de coches, monjas activistas con botas militares, cazarrecompensas sádicos y caricaturescos neosupremacistas blancos. Ni rastro de innovación en la puesta en escena ni en la postura fílmica.
Y desde el punto de vista interpretativo, tengo que decirte que Leonardo DiCaprio, probablemente el mejor actor de su generación, repite personaje gastado —por él y por otros—: el del perdedor con ínfulas y desarrapado, como el Rick Dalton de Érase una vez en Hollywood o incluso el abyecto Ernest Burkhart de Los asesinos de la luna. Y el antagonista principal, Sean Penn, destroza con su interpretación la excelente materia prima de la obsesión del coronel Steven J. Lockjaw por la madre y la hija, emparentando su personaje con aquella sobreactuación insoportable de Daniel Day-Lewis dando vida al magnate Plainview en Pozos de ambición. Interpretación exagerada, amanerada, hacia fuera, tan del gusto de su director y que simboliza el espíritu de su arte. Lo mejor de la película son, sin duda, las dos mujeres: la aludida Perfidia Beverly Hills y, especialmente, Willa Ferguson (Chase Infiniti), actriz a la que no conocía y que posee mirada, fuerza y belleza.
Una batalla tras otra gustará a los fans de PTA. Pero si su cine no te entra ni te emociona, tienes un doble problema con ella. Porque es intensa, densa como un capón de Cascajares y, si no la digieres bien, resulta indigesta. No la olvidas fácilmente. Se te queda en el estómago y es difícil de expulsar.
Hasta la próxima, Paul Thomas, o no. Ni aunque lancen la promoción «Vuelve al cine, por favor». Otra batalla perdida.







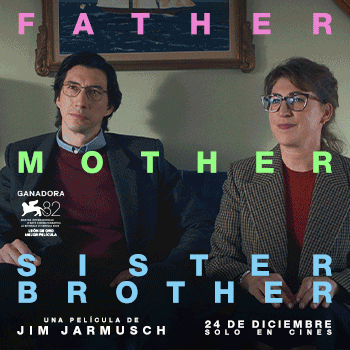



En Albacete el cine está entre los 5,5 y los 7€, no es la ciudad provinciana que el tópico y la poca gracia centrípeta sugiere. Por lo demás, de acuerdo en que el ínclito PTA es un niño mimado por Hollywood y sobrevaloradísimo. A mí me impresionaron Boogie Nights y Magnolia, y en un segundo visionado esta última se me cayó por completo por histriónica. La otra, sin embargo, me sigue pareciendo magnífica. Y de lo que ha hecho después, infumable esa «Pozos de Ambición» que en su primera hora es una obra maestra, pero que desbarra gracias al presidente del club de los actores «intensitos», el también sobrevaloradísimo Daniel Day-Lewis, con un final ridículamente gore que deviene en carcajada . «El hilo invisible» está bien a secas, pero parece más un ejercicio de estilo por alejarse de su manierismo habitual. «Licorice Pizza» una tontuna, aunque no tan supina como «Punch-drunk love». Y «The Master», pues una rareza que va de rara y se queda en nada.
Duelen los ojos de leer tanta tontuna, eso tan de los tiempos actuales que vivimos: despreciar lo que se ignora.
El mesetario Ruiz de Gauna a un lado de la pista y el manchego Dani en la otra, repartiendo pelotazos a diestro y siniestro sin orden ni concierto, por el puro placer y desahogo de reventar argumentos a mayor gloria de los prejuicios.
Efectivamente el cine de Paul Thomas Anderson no es complaciente, ni para todos los públicos: si, tiene tics de «auteur» y tiene tendencia a la hipérbole, amén de no ser infalible, ni mucho menos (faltaría más). Todas sus películas admiten reservas, no es precisamente un director dado a la contención y la precisión pero en todas y cada una de sus aventuras cinematográficas da buen cuenta de su talento narrativo, su capacidad de inventiva y su ambición por sacudir cimientos.
Más vale, por tanto, ser mínimamente exigente con uno mismo, saber de lo que se habla y tener capacidad para expresarlo si lo que se pretende es hacer una enmienda a la totalidad… tanto trazo grueso y brocha gorda es hacerle, precisamente, el caldo gordo al señor PTA.