
Quizá no exista un periodo de la historia reciente de España que interese más mantener oculto bajo cuatro tópicos mal trabados que la dictadura del general Franco, se mire al lado del espectro político que se mire. Para los nostálgicos suponen cuatro décadas ininterrumpidas de orden, estabilidad y ausencia de paro donde no ocurrió nada que se saliera de lo que Dios y la Patria mandan. Para otros muchos, existe un bloqueo psicológico ante la vertiente represiva del franquismo; las dictaduras no son precisamente simpáticas. Lo que se cuenta en el cole es la represión, los apuros de la posguerra y desde ahí ya derechitos al advenimiento de Juan Carlos I para salvarnos del caos y las tinieblas, todos nos damos la mano en amor y compañía y el mundo entero nos admira. Por eso puede que últimamente abunden los que no tienen ni pajolera idea de lo que ocurrió cuando sus padres o abuelos aún tenían pelo. Todo esto obedece al sesgo politizado con el que se suele analizar este periodo.
Legiones de tertulianos maduros han transmitido la distorsionada imagen tardofranquista de los estudiantes universitarios (casualmente ellos mismos) corriendo delante de los grises como héroes de la lucha contra la Lucecita de El Pardo. Las protestas estudiantiles existieron desde finales de los cincuenta y cobraron mucha importancia en los estertores del franquismo, pero se trata de una oposición puramente política y minoritaria. La población universitaria la componían vástagos de gente acomodada y afecta al régimen. La revuelta estudiantil proviene de las mismas entrañas del franquismo: tras las algaradas de 1957 ilustres apellidos de victoriosas familias patearon las cárceles peninsulares buscando a sus nenes, impasible el ademán.
Sin embargo, existió una oposición constante, espontánea, valiente y aunque de carácter mucho menos político, a la postre bastante más efectiva. Esta oposición ha permanecido durmiendo el sueño de los justos durante años, condenada al ostracismo puesto que no está plagada de prohombres destacados. Esta oposición consiguió plantar las semillas del Estado del bienestar en España a costa de mucha sangre, sudor y hostias como panes. La conflictividad laboral durante la dictadura no fue en absoluto testimonial; durante unos cuantos años fue la más alta de Europa y sin embargo ha desaparecido del relato posterior.
Acto I: Represión y autarquía
Desde el inicio del alzamiento, los militares sublevados tenían muy claro cuál iba a ser su objetivo principal: «erradicar» de España la «enfermedad marxista». Al menos hasta 1947 se emplearon a fondo para conseguirlo: a la represión de retaguardia llevada a cabo por falangistas y carlistas le siguió un metódico terrorismo de Estado de la mano de los Tribunales Militares que, con la Causa General en ristre, no daban abasto para crujir a tanto rojo real o imaginado. Las cárceles españolas, con capacidad para veinte mil reclusos, alojaban una cifra que oscila entre doscientos y cuatrocientos mil presos políticos. Los ejecutados se cifran en cine y ciento cincuenta mil, sin contar fallecidos por enfermedad, hambre o malos tratos en prisiones y centros de acogida —niños o mujeres, por ejemplo—. Los exiliados superaban el medio millón, aunque una buena parte acabó volviendo. La represión no se termina ahí, sino que incluyó una depuración de funcionarios públicos, sobre todo en la enseñanza y la judicatura (sustituidos por curas y militares, respectivamente) pero que también llegó a capas más modestas, como los servicios municipales. La magnitud de la represalia franquista en los primeros tiempos desarticuló a la oposición política desde el centro hasta la extrema izquierda y la redujo a un estado de lamentable impotencia del que ya no salió: hay una discontinuidad evidente entre la izquierda de antes de la guerra y la actual.
Este programa «depurador» incluía los cuadros de mando de muchas empresas, que fueron también purgados y se procedió al sometimiento de la fuerza de trabajo, sospechosa de izquierdismo. Los principios que rigieron la economía española estaban indisimuladamente calcados del corpus doctrinal fascista italiano: los militares vencedores, sin mucha idea de economía, impusieron el ideal mussoliniano de la autosuficiencia en un país que se moría de hambre casi literalmente. Otro de los pilares ideológicos del fascismo era la negación de la lucha de clases y los conflictos sociales. La aproximación a este ideario se alcanzaba a base de hostias a los obreros por parte del Estado, que intervenía las relaciones laborales.
Falange, el inicialmente minúsculo partido fascista fundado por Primo de Rivera Jr., jugó un importantísimo papel como tonto útil durante y después de la guerra, falleciendo de éxito al convertirse en el Partido Único, una vez fusionado con los otros ilusos aliados del franquismo: los carlistas. El Frankenstein bautizado como FET-JONS pronto se encontró ante la realidad de que, pese a su apariencia de poder omnímodo, era marginado por los militares, pues para eso habían ganado ellos la guerra y se habían enseñoreado del país. Así que el ámbito de Falange se vio reducido a aspectos concretos de la sociedad española, entre los que se encontraba la regulación laboral.
El Fuero del Trabajo de 1938, copiado de la Carta di Lavoro fascista, imponía una «organización corporativa» del trabajo —es decir, por ramas de la producción—, prohibía las huelgas, que eran delito juzgado por tribunales militares y consagraba el papel del Estado como una especie de «Empresario Supremo». Los empresarios eran los «jefes» de la empresa (en el sentido fascista de la palabra, como Duce o Führer) y respondían frente al Estado de cualquier alboroto que sus trabajadores protagonizaran. De esta manera se forjó no solo una relación de explotación asalariado-empresario sino también de subordinación neofeudal, puesto que debían mostrarse leales al patrón en todo momento; lo contrario podía costar la cárcel y la marginación social.
Siguiendo esta filosofía fascista de que una vez sujetos a guantazos los obreros, los conflictos laborales no existen, los sindicatos de clase desaparecieron y se obligó a todos los trabajadores a encuadrarse en lo que se conoció como Sindicato Vertical (u OSE, Organización Sindical Española). El encargado de poner en pie este peculiar edificio fue Gerardo Salvador Merino, uno de los escasos palentinos que pululan por la historia de España, y que además era bastante nazi. Suficiente como para que albergara planes para convertir el sindicato en una fuerza autónoma y poderosa, lo que provocó que Franco se deshiciera de él y encargara la tarea al más manejable Arrese. Con ello, la teoría nacionalsindicalista se fue a la pragmática porra: el sindicato no estaba unificado ni era vertical más que en teoría, puesto que el asalariado era un monigote en manos de la patronal, ni mucho menos dirigía la actividad económica. Eso quedó para el Estado, que para controlar de verdad el mondongo creó las Magistraturas de Trabajo. El sindicalismo falangista se convirtió en una organización burocrática limitada a vigilar a los revoltosos y a formar cuadros para el régimen.
Con estos planteamientos, la vida del obrero español era más bien lúgubre; la negociación colectiva desapareció sustituida por un paternalismo empresarial otorgado, con un embrión de Seguridad Social inspirado en el republicano, obras benéficas como leyes de Accidentes de Trabajo, famélicos subsidios familiares, seguros de vejez y otras rudimentarias migajas de caridad para evitar conflictos. Esta ausencia de mecanismos legales para conseguir mejoras sociales coincidió con la etapa más oscura de la economía nacional; el primer franquismo y su estúpida utopía autárquica llevó a España varias décadas hacia el atraso. Resulta inexplicable que las cartillas de racionamiento, procedimiento de emergencia en periodos de anarquía, perviviesen la friolera de trece años desde el final de la guerra si no es por la incompetencia y avaricia de los responsables económicos.
Desmantelados los antiguos sindicatos y en plena represión, el malestar obrero por las pésimas condiciones de vida se limitó a una resistencia pasiva; abundan los informes sobre indolencia, desobediencia y «sabotaje». Pero en 1947, dado el aislamiento internacional de la España franquista y las malas perspectivas de supervivencia del régimen, las redes clandestinas de UGT, PSUC y CNT organizaron una huelga abierta en Cataluña y el País Vasco, casi las únicas zonas industriales del país. Sin embargo, fue el canto del manido cisne, el fracaso final de las maniobras de la impotente oposición política en el exilio. El aflojamiento de la presión exterior, el afianzamiento de la dictadura y el declinar de la guerrilla comunista acabaron de finiquitar la acción directa de los escasos supervivientes.
Lo que no cambiaba era la autarquía, que en 1951 amenazaba con hundir definitivamente la economía nacional. Es aquí cuando una inesperada tormenta se desatará en las narices de los dirigentes franquistas. Barcelona, el País Vasco, Madrid y Pamplona estallarán espontáneamente en una protesta sin contenido político, puesto que estaba motivadas por el insoportable malestar que provocaba la miseria endémica española. Los protagonistas son sustancialmente diferentes a los de la época republicana; el recién creado parasindicalismo católico (las Hermandades Obreras de Acción Católica y la Juventud Obrera Católica) y la nueva política de algunos sindicalistas llamada «entrismo», que consistía en infiltrarse en los cuadros del sindicato como enlace para desde ahí dar salida a reivindicaciones laborales.
Ocurrió que a finales de 1950 el Consejo de Ministros decretó una brutal subida del transporte público barcelonés, más hiriente si cabe por el hecho de que una idéntica subida para Madrid había quedado congelada. Como todo el que conozca a algún catalán sabe bien, esta es la afrenta más grave que se les puede hacer: en marzo del 51 tuvo lugar un boicot masivo al tranvía, seguido por una huelga general convocada por los propios enlaces sindicales. Ni que decir tiene que la policía se puso las botas en una actuación que sería la marca de la casa: politizar los conflictos y militarizar la represión de las huelgas. Actitud que a la larga será contraproducente para el franquismo porque conducirá inevitablemente a la recíproca politización obrera. Para el 25 de abril la protesta se había extendido al País Vasco y Navarra, donde se sucedieron tres huelgas generales. En mayo le tocó el boicot tranviario a Madrid en señal de descontento por el alto coste de la vida. A pesar de las detenciones y los palos recibidos, el precio del tranvía volvió a ser el que era: no solo había hecho acto de presencia una forma completamente nueva de resistencia al franquismo, con tácticas y organización diferente, sino que Franco tuvo que remodelar el gobierno y destituir al ministro del ramo. La primera piedra para desmontar el disparate de la autarquía estaba puesta.
El siguiente asalto tuvo lugar en 1956-57, justo después de la primera algarada de estudiantes que siguió a la polémica entre las familias católica y falangista de la intelectualidad del régimen. El objetivo seguía siendo la simple mejora de unas condiciones patéticas, sobre todo salariales; la organización será mayoritariamente espontánea y ciudadana, y la geografía, la habitual todos estos años: Cataluña, el País Vasco, Madrid y la cuenca minera asturiana. La mayoría eran obreros procedentes del campo, sin relación directa con la guerra civil y cuyas reivindicaciones eran de tipo práctico. Para conseguirlas, usaban profusamente la huelga y la formación de comisiones ad hoc que después se disolvían; el rosario de conflictos obreros, principalmente metalúrgicos y mineros, se sucedió (SEAT, ENASA, Batlló, Hispano-Olivetti). El gobierno respondió de nuevo politizándolas, lo que tenía su lógica puesto que por un lado ponían en entredicho las bases nacionalsindicalistas del Estado y su presunta armonía entre capital y trabajo, y por el otro alteraban el orden público, esencia del régimen. Otra vez, bajo el aparente triunfo represivo, el franquismo se batía en retirada: en 1958 se promulgó la Ley de Convenios Colectivos, que legalizaba la negociación laboral, dejándola en manos de la OSE. Además, la reforma económica estaba en marcha, auspiciada por expertos internacionales e impuesta a Franco, que aceptó a regañadientes («Haga usted lo que le dé la gana», le espetó a su ministro de Hacienda). El Plan de Estabilización de 1959 finiquitó el sueño económico fascista.
Acto II: Desarrollismo o muerte
El reajuste económico que siguió a la estabilización trajo muchas apreturas a la población, pero la mejora posterior fue todavía más sangrante, ya que los trabajadores eran muy conscientes de que no les llegaba nada de la recuperación. Por otra parte, en los años sesenta habían cristalizado, al calor de los enfrentamientos de los cincuenta, las nuevas formas de actuación obrera. La fórmula mágica consistía en la infiltración y utilización de la OSE como forma legal de lucha, la huelga como forma ilegal y la creación de fugaces comisiones obreras para negociar puntos concretos, impulsadas por jóvenes católicos y comunistas; es el origen de las actuales CC. OO.
La protesta en estos años comenzó en primavera de 1962 con la gran huelga de la minería asturiana, de dos meses de duración y más de sesenta mil participantes que terminó con cientos de detenidos, despedidos y deportados. Se sumaron de nuevo Barcelona y el País Vasco para contabilizar unos cuatro cientos mil huelguistas de nada que reclamaban su parte del pastel del meteórico e inesperado desarrollo económico. Arreciaban las reivindicaciones de mejoría de nivel de vida, recogidas en los informes policiales, y los actos de indisciplina. Eran los años de negociación de convenios colectivos, proceso especialmente frustrante si tenemos en cuenta que la parte social la representaba la OSE, o lo que es lo mismo, el Estado franquista. Que firmaba con la patronal a espaldas de los obreros (prácticamente consigo misma), por lo que estos se veían obligados a lidiar tanto con patronal como con «representantes», no siempre por los escasos cauces legales. Sin derechos de huelga, organización o asociación, los trabajadores se encontraban con la triple presión de una inflexibilidad empresarial que podía sancionar legalmente «indisciplinas», una organización sindical oficial que velaba por la «normalidad laboral» y un poder ejecutivo que veía todo esto como un problema de orden público y a la mínima lanzaba a los grises a la carga.
No sorprende que a partir de 1966 la conflictividad obrera vaya en imparable aumento hacia su apoteosis setentera, puesto que la única vía para salir de aquello era la militancia y el conflicto de clase. Canalizado sobre todo a través de las CC. OO., que aprovecharon bien un resbalón aperturista del responsable de la OSE, José Solís. En las elecciones sindicales de aquel mismo año, ensayaron un asalto en toda línea destinado a ocupar cuantos más cargos sindicales mejor. Solís se asustó terriblemente ante el crecimiento de la organización y en el 67 fue ilegalizada por el Tribunal Supremo que la tildó de «filial del Partido Comunista», descripción que como hemos visto se queda bastante corta ya que estaba llena de católicos, socialistas e independientes. La persecución solo sirvió para acrecentar la red de solidaridad alrededor de esta organización seudosindical de tipo sociopolítico. Hasta los setenta la criatura fue creciendo, apareciendo nuevos fichajes en otros sectores de actividad (textil, banca, sanidad, enseñanza) y otras zonas geográficas (El Ferrol, Valencia, Valladolid, Sevilla, Vigo). Todo este desarrollo del activismo militante y el enorme crecimiento de la reivindicación laboral es el verdadero responsable de la elevación del poder adquisitivo de los trabajadores españoles y de las sucesivas mejoras en las condiciones laborales. Con mucho esfuerzo se estaba arrancando a un Estado dictatorial, que no dudaba en emplear la violencia indiscriminada para reprimir los «desórdenes», todo un andamiaje de protección social y derechos laborales. No solo eso, sino que el círculo vicioso de politización mutua facilitó que el centro del antifranquismo real pasara a ubicarse en las clases trabajadoras. Proceso cuya culminación tendrá lugar al final de la dictadura.
Acto III: Tardofranquismo y modélica transición
Los setenta trajeron un recrudecimiento de la represión, impotente el régimen para buscar cualquier otra solución al marrón laboral que tenía entre manos. Empezaron a aparecer los muertos, en Granada (70), Barcelona (70,73) o Ferrol (71) y las consiguientes condenas internacionales. También apareció la brutal crisis económica mundial de 1973 y afectó gravemente a una economía como la española, que crecía desaforadamente sobre bases más bien flojas. Las horas perdidas en huelgas superaban los diez millones anuales por estas fechas y por una vez España lideró algún ranking en esto de la cosa reivindicativa. Estudiantes y asociaciones vecinales se unían a la fiesta; el franquismo se venía abajo en el terreno económico, social y laboral así que, hablando en marxista, a la superestructura política le quedaban tres días.
Igual que a la momia andante del Caudillo, que finiquitó el 20-N de 1975 dejando como legado una frase ambigua. En el incierto camino que se seguiría después, esta paciente obra de organización obrera iniciada de la nada y con su tributo de sangre a cuestas, ocupaba el centro de la movilización social. La politización subió muchos enteros y había motivos para pensar que iría en aumento (la huelga general de Vitoria en 1976 acabó con seis muertos a manos de las fuerzas del orden), pero hete aquí que la Modélica Transición pivotó alrededor de un rápido movimiento de las elites salientes, que pactaron con los líderes surgidos de la oposición, interlocutores escogidos por ellos (la importancia del PSOE en 1974 era bastante relativa, por poner un ejemplo de la falta de representantes políticos en el movimiento obrero), lo que propagó una sensación de desencanto cuya puntilla fue el abrazo que se dio Carrillo, cabeza visible del PCE, con la monarquía. Esperable, puesto que regresaba del exilio totalmente ajeno a los nuevos comunistas que se rompían los cráneos contra las porras de la policía. En 1976 se pactó el desmantelamiento de la OSE, que con el tiempo ha sido sustituida por dos organizaciones similares: UGT y CC. OO., cuyos dirigentes suelen aparecer en pareja a hacer declaraciones conjuntas mientras mantienen un perfil bajo en cuanto a conflictividad laboral. Quién sabe si no se ató todo después de muerto el dictador.
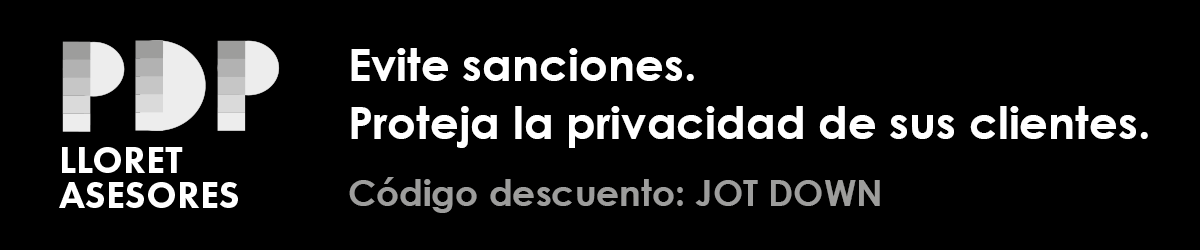






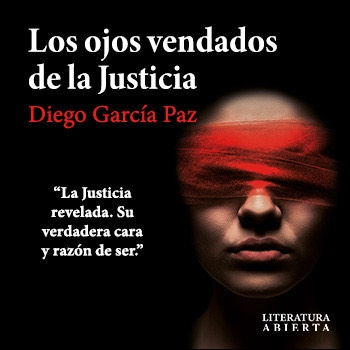

Lo del Gobierno socialista-comunista yendo en primera fila (en la segunda iban los sindicatos..) el 1 de Mayo reclamando ¡al Gobierno! más «derechos» a los trabajadores. El sindicato vertical nunca antes había estado tan claro.
Te lo dice un sindicalista de la UGT de casi toda la vida… Limpio, fijo y doy esplendor a tus últimas frases. Aunque sigamos siendo, como pueblo, un buen guion de Berlanga y Azcona, no pierdo la esperanza… como Vladimir y Estragón
Es encantador cuando los fachorros emplean el nacional-catolicismo cuartelero de antaño (el régimen de Franco no fue fascista, por cierto) para criticar a los progres de hogaño (ya querríamos que el PS sanchista tuviera briznas del socialismo clásico; UP es levopopulismo o neoliberalismo progresista).
También es de ver que muchos de esos nostálgicos fachorros, posfranquistas o voxitas son hoy en día pugnaces liberal-conservadores (un Francisco José Contreras) o ultraliberales casi minarquistas (Espinosa) contradiciendo el socialismo (socialismo de derechas, socialismo reaccionario que diría Marx en el Manifiesto) franquista.
¿Qué tienen entonces en común aquel socialismo derechista del meapilas y cuartelero Franco y el neoliberalismo de nuestros fachorros actuales? Pues ni más ni menos que las hostias a los obreros y el buen orden.
Después dicen que no hace falta comunismo (de verdad, no la caricatura de Pdms) en este mundo podrido…
Si hablamos de sindicalismo de verdad aquí tienen esta patada en el pecho
https://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2020-11-13/ano-descubrimmiento-sindicatos-cartagena-luis-lopez-carrasco_2830088/
Máximo, comunista de sofá, es la Irene Montero de jotdown. Cada vez que abre la boca, la causa que presuntamente defiende se desangra en votos.
Sugiero sustituir el pie de foto. En lugar de «Los grises cargan contra manifestantes durante una huelga en 1968», poner «La gristapo cargan contra manifestantes durante una huelga en 1968». La gente «se caía» por las ventanas de las comisarías.
Pingback: Hermanos Calatrava: «Nuestro humor lo han creado los payasos, somos payasos con cara limpia» - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: Cría cuervos: el refrán de la ingratitud en el cine, la literatura y la política - Jot Down Cultural Magazine
Pingback: La dulce guerrilla urbana en pantalones de campana del Frente de Liberación Popular (1) - Jot Down Cultural Magazine