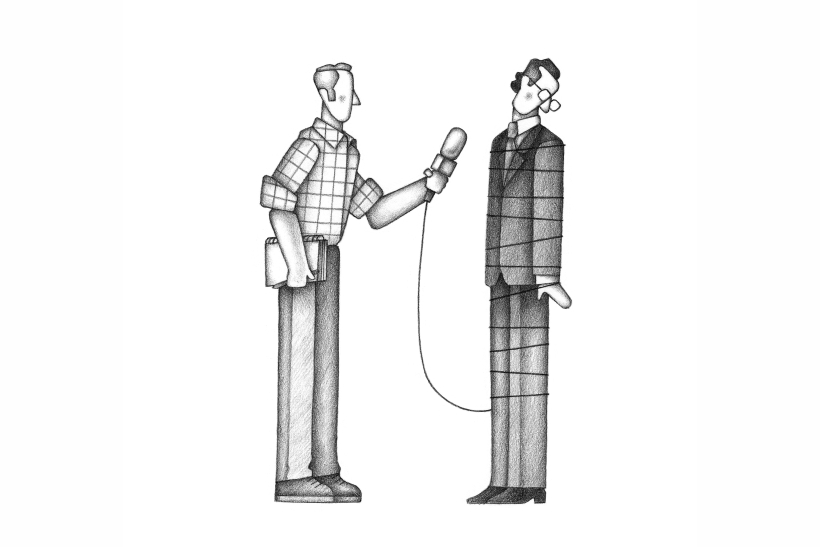
Durante unos años trabajé para el que, según dicen, ha sido el mejor entrevistador de la radio y la televisión de este país: Jesús Quintero. Yo ni estoy de acuerdo ni dejo de estarlo. Las carreras de caballos no son lo mío y no sé por qué hay que echar a competir a entrevistadores, poetas o articulistas: siempre que alguien dice que X es el mejor en lo que hace, sin ser esto que hace una competición con reglas estrictas como el tenis o el boxeo, pienso que la frase dice más del que la dice que de quien recibe el elogio, que no tendrá culpa de que lo hayan puesto en esa tesitura. Los «combates del siglo», tipo John Ford contra Alfred Hitchcock, me parecen no solo inútiles, sino también molestos. Lo cierto es que Quintero, esto no admite discusión, tenía un estilo propio, inconfundible, y precisamente por eso no podía ser nada parecido al mejor entrevistador, porque el estilo propio e inconfundible lo colocaba siempre por encima del entrevistado, tramaba una tela de araña para cazar a un insecto o algo así; lo que importaba en cualquier caso era la araña. Sus entrevistas no solo eran muy buenas: eran sobre todo muy suyas.
Si algo hay que reconocerle a Quintero es que fue el único «comunicador» —según palabra que en los noventa se puso de moda y hoy se ha deteriorado hasta aplicársele a Belén Esteban— que se dedicó a «inventar» personajes; exploraba el mundo alrededor con un equipo de buscadores que descubrían en tabernas o polígonos personajes radiantes que eran llevados al estudio para que cayeran en la tela de araña de Quintero y los convirtiese en parte de un dramatis personae donde había humoristas de barrio, filósofos de esquina, nihilistas que no sabían qué era el nihilismo y pensaban que Nietzsche era el último fichaje del Madrid, juguetes rotos que querían volver a jugar para no perder el gusto de romperse, etcétera.
Quintero llevó la entrevista radiofónica o televisiva a un nuevo peldaño en el que solo podía estar él, pero que sus piezas como tales entrevistas no eran mejores ni peores que las de otros muchos se puede observar en el hecho de que, transcritas, sin la realización de los maestros que contrataba, ante los escenarios de los escenógrafos geniales que colaboraban con él —si por algo destacaba el solitario Quintero era por las buenas compañías con que se equipaba— no pasan de ser buenas entrevistas: las de Soler Serrano, por ejemplo, reunidas en un libro, pueden servir de curso acelerado de literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, aunque televisivamente no fueran más que dos señores hablando sin parar durante una hora, a veces, como la entrevista de alguien tan poco hablador como Delibes, incurriendo en el aburrimiento.
La entrevista es un género esencialmente injusto: el entrevistador tiene horas, días, semanas para prepararse sus cuestionarios y el entrevistado mide su seguridad por los segundos que deja pasar entre el cierre de la interrogación y el momento en que empieza a disparar su respuesta. Por suerte para los que se dejan entrevistar mucho, las preguntas no varían de frecuencia casi nunca, con lo que lo más probable es que cada pregunta que se le haga se la habrán hecho ya antes un centenar de veces. Si el entrevistado deja pasar más de tres segundos, el entrevistador cantará victoria, pensará que ha acertado a darle. Cada vez más se pone de manifiesto que la entrevista es —cuando no trata de mera propaganda o un acto de adoración— un combate, sobre todo las televisivas, pero la televisión está muerta, es cosa del pasado, ese lugar donde para hacer un programa literario hay que incurrir en videoclips que se coman segundos eternos y sin embargo se puede entrevistar durante horas al exnovio de una que es novia de uno que salió un tiempo con la mujer de uno al que se lo ha visto en actitud cariñosa con una folclórica, o al presidente de Cantabria, que para la relevancia de lo que opinan es prácticamente lo mismo.
En las entrevistas políticas, el entrevistador se pone los guantes a la vista de todos y se tiene como legendarios momentos más bien bobos, como ese en el que un entrevistador pregunta hasta diez veces lo mismo a un primer ministro, con lo fácil que hubiera sido que a la tercera vez le dijese: «Señor mío, se ve claro que no me quiere contestar, bien porque no tiene respuesta, bien porque la respuesta lo destruiría, pasemos a otra cosa». No es raro que se vea al entrevistador discutiendo en directo, es decir, hablando encima de lo que el entrevistado esté respondiendo: el ruido siempre beneficia al entrevistador. «Es un entrevistador duro», se dice de quien recurre a esas mañas, e inverosímilmente eso es un elogio, que es como decir que el boxeador que más se agarra al contrario para no dejarle golpear es el más efectivo: la entrevista como negación de la entrevista, la entrevista como discusión, como conversación tabernaria ha ido ganando muchos partidarios convirtiendo la atmósfera en un patio de colegio donde no hay grito que convoque más público que el de «¡Pelea, pelea!».
Por eso es un bálsamo encontrarse con los dos tomos que Acantilado ha publicado con las entrevistas de The Paris Review. Míticas, con justicia, realizadas por periodistas que preparaban concienzudamente sus encuentros y conocían al dedillo a sus entrevistados, como si hubieran hecho un seminario sobre sus obras como paso primero para preparar la entrevista, el proceso de cada una de ellas ya da idea de que para la revista la entrevista era un género mayor, como el cuento o el artículo de fondo, cuya autoría, por mucho que perteneciese a quienes hacían las entrevistas, terminaría siendo de quienes eran entrevistados —muchos de ellos recogieron en volúmenes propios las entrevistas publicadas por The Paris Review—.
Por supuesto, eso no significa que los entrevistadores hicieran de alfombra que tapizara los pasos de los entrevistados: no renunciaban a colocarlos en situaciones incómodas o hurgar en episodios oscuros, cuando se les daba la oportunidad, pero ni iban buscando un mero titular que saciase las ansias de un lector que se conforme con ellos ni se habían desplazado a un domicilio, una suite de hotel o una mansión para rendir pleitesía a un astro. Las entrevistas eran indagaciones biográficas que, en muchos casos, servían mejor al género —el de la biografía, digo— que los propios textos biográficos de los autores entrevistados: esta es una de las venturas de esas entrevistas —y también uno de sus más evidentes peligros para quienes se dejaban cazar en la tela de araña—, que son tan minuciosas que en muchas ocasiones, en vez de producirnos ganas de acudir de inmediato a las obras de las que hablan para leerlas, las damos por leídas porque han sido exquisitamente crucificadas en las tablas hechas de preguntas y respuestas.
En ninguna parte está escrito que una entrevista deba conducir al lector a las obras de las que se habla en esa entrevista, pues si así fuera la entrevista no sería más que un canal de mera publicidad, pero encontrar el equilibro exacto en el que una entrevista se convierta en un verdadero ensayo sobre la obra de alguien, utilizando las palabras de ese alguien, es cosa que solo está al alcance de quienes, por poco nombre que tengan —aun a sabiendas de que sus papeles son el del trampolín: un instrumento para facilitar el salto— tenían grabado a fuego en la corteza del cerebro que la entrevista debía estar más cerca de la conversación que del examen, más cerca de la sesión de terapia psicológica que del combate.
Para conseguir esos textos ejemplares, los redactores enviados por la revista tenían, naturalmente, valientes facilidades que hoy casi nadie da: la primera y más evidente es la de la extensión. Las entrevistas se derraman por páginas y páginas, algunas respuestas ocupan fácilmente tres o cuatro páginas, algunas preguntas enlazan subordinadas sin timidez, con datos precisos, introducciones serenas encumbradas por una pregunta clara y directa. Que estas entrevistas son un género literario más se percibe no solo en la extensión, sino también en el proceso de composición: son el resultado, a veces, de varios encuentros que se exprimen para, después de la necesaria transmisión de lo grabado al papel, trabajar sobre la reproducción fiel de lo grabado y darle forma para conseguir un ritmo, una vertebración, que originaría una versión parcial que debía ser aprobada y corregida por el entrevistado, tras lo cual una nueva labor de edición fijaba el texto que acabaría publicándose.
Espacio y tiempo, pues, se aliaban en la conciencia de que una entrevista no era sitio para que el entrevistador hiciera gala de su personalidad y empezara a ser temido, sino un espacio donde miserias y glorias del entrevistado bailaran a la vista de todos y al ritmo que los entrevistadores impusieran, tanto para preguntar por el modo que alguien tenía de afrontar la tarea de escribir como por las supersticiones que padeciese o la rutina que siguiese para ir escalando los días. El logro sensacional de las entrevistas de The Paris Review se tasa en el hecho de que acaba uno cada una de ellas con la impresión de que conoce, si no muy bien, bastante bien, las obras y vidas de escritores a los que ni siquiera ha leído. Y ese logro es también su principal peligro, porque en más de un caso puede tener el efecto contraproducente de alejarnos —por darlo ya por sabido— de aquello a lo que nos quería acercar.
La mayoría de las entrevistas que se recogen en los dos imponentes volúmenes de Acantilado podrían perfectamente colocarse como prólogo a unas obras completas de cada uno de los entrevistados. Prólogos escritos por prologuistas que no están dispuestos a hacer mera hagiografía y no temen señalar defectos o poner en un compromiso al artista cuando sea necesario o recordarle sus momentos más bajos o sus obras más huecas. Parece evidente que son producto, también, de una época, pues hoy se consideraría anacrónico permitir que un entrevistador dispusiese de treinta o cuarenta páginas para entrevistar a alguien. Que esta revista, que sí lo hace con sus, a menudo, espléndidas entrevistas, se sienta libre de deducir si anacrónico es un halago o una tara.
Es obvio que si el periodismo de hoy ha renunciado a hacer de la entrevista género literario es por su tendencia a plegarse al agendismo, mal mayor de la profesión: cuando los periodistas vieron que se ganaba mucho más en gabinetes de comunicación que ejerciendo el periodismo, este empezó a perder la batalla. El agendismo lleva a que durante unos días o semanas puedan leerse seis entrevistas distintas —que suelen ser la misma— a un autor que ha sacado novela o ensayo, y que será suplido pronto por otro que padecerá similar número de entrevistas calcadas: en esas condiciones es casi imposible que alguien haga una buena entrevista.
En la literatura española hay varios libros importantes de entrevistas: está el famoso de González-Ruano, que a veces se las inventaba como tiene contado Marino Gómez-Santos, ante la imposibilidad de hablar con la estrella a la que quería entrevistar, o España levanta el puño, de Pablo Suero, que entrevistó en los años treinta a intelectuales comunistas para medir las posibilidades de que la península fuera una región más de la Unión Soviética. Cela hizo también entrevistas que no son buenas ni malas ni todo lo contrario, pero todas ellas palidecen si se las compara con la que le hizo a Azorín, que es una obra maestra, imposible de leer sin partirse de risa. Yo pondría en lo más alto del escalafón un libro como Juan Ramón de viva voz, de Juan Guerrero Ruiz, que, en realidad, camuflado de libro de anotaciones con el maestro de quien fue su más cercano amigo, no deja de ser una larguísima entrevista realizada durante muchos años.
Si hay que encontrar dónde situamos la primera entrevista literaria de la historia, quizá tengamos que buscarla en el Certamen, texto del que no se sabe con certeza la fecha de composición (se supone que es del siglo II de nuestra era), aunque durante mucho tiempo —y aún hoy algunos estudiosos— se dio por traslación fidedigna de un certamen real al que Hesíodo acudió, cosa que refiere en «Trabajos y días». En realidad, el Certamen es una entrevista que Hesíodo le hace a Homero, pues casi todas las preguntas las hace el primero para que el segundo se luzca con sus respuestas, a pesar de lo cual el jurado acaba levantando el brazo ganador de Hesíodo, por ser poeta que canta la paz mientras que su contrincante se complace en cantar la guerra. Se diría que una buena parte de los entrevistadores de hoy consideran la entrevista también como un Certamen, y, sin conocer seguramente el texto clásico al que me refiero, están convencidos de que el jurado —o sea, ustedes— levantará siempre el brazo del que hace las preguntas.


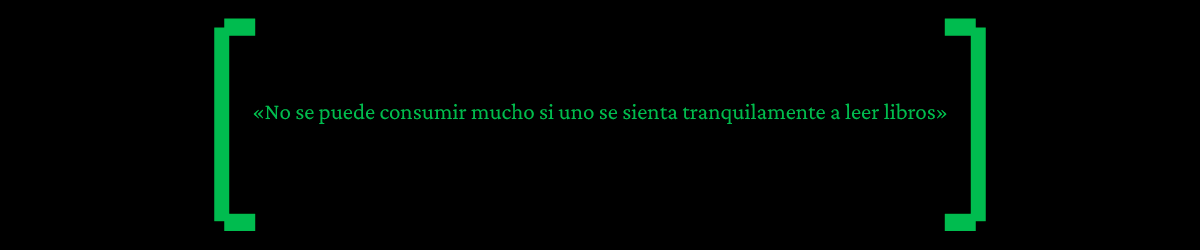



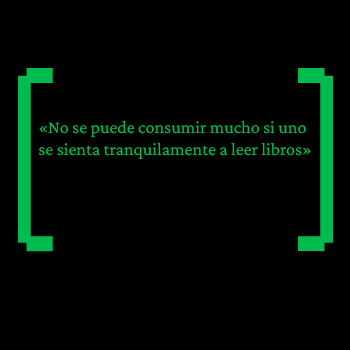

Muy buen artículo. Otro curioso entrevistado era Nabokov. Pedía las preguntas con varios días de antelación y respondía leyendo, pero actuando como si no leyese. Y lo mejor es que lo hacía genial.
Un buen artículo faltante. Gracias.
No entiendo por qué motivo los artículos de Jot Down no están fechados. ¿Como sé al hacer una búsqueda de cuándo es un articulo? No lo entiendo